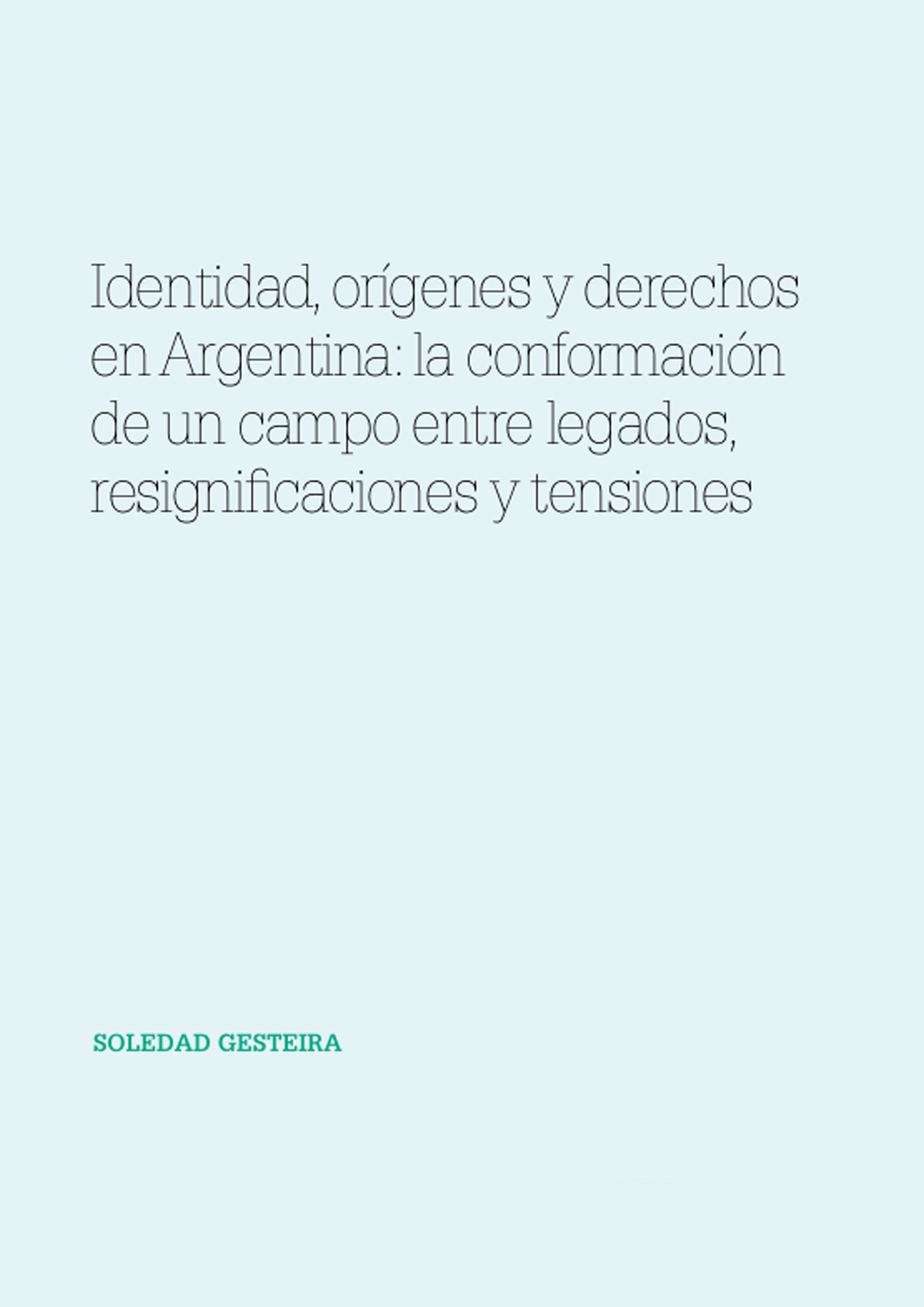Bibliografía
recomendada
Historias en torno a la identidad de origen
- Todo
- En Argentina
- En el mundo
.jpg)
Mikel Lizarraga Rada, LOS NIÑOS ROBADOS EN ESPAÑA: DEL EXTERMINIO DEL “GEN ROJO” AL NEGOCIO (1940-1990)
"Hay temas que reaparecen en los medios de comunicación de manera recurrente, que, como si de un fantasma del pasado se tratara, nos recuerdan los aspectos más oscuros de la dictadura franquista, donde los derechos, las garantías y las libertades, hoy asimiladas como fundamentales, brillaban por su ausencia. [...] La realidad española, a diferencia de lo que ha acaecido en otros países con un problema similar, está caracterizada por no haber tenido una respuesta política y jurídicamente satisfactoria para, al menos, reparar moralmente el daño causado."
Leer más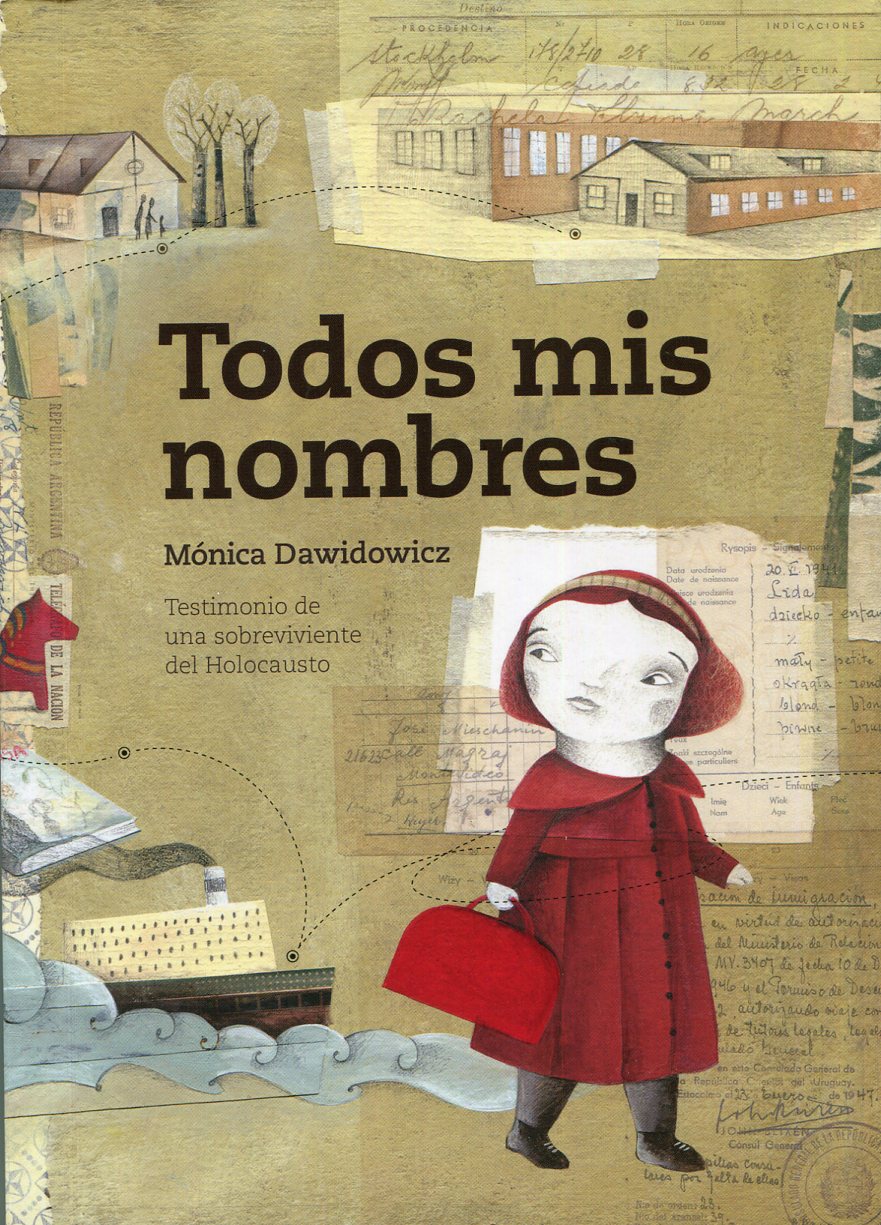
Mónica Dawidowicz, Todos Mis Nombres: Testimonio de una sobreviviente del Holocausto
Buenos Aires, Wolkowicz Editores, 2018
Mónica nació en el Gueto de Lida, en 1941, en medio del horror y la devastación que la Shoá representaba. Sus padres tuvieron que tomar la decisión más valiente y amorosa: entregarla a una familia polaca para que la protegiera. Así comienza un extenso recorrido de cambio de países, de familias, de idiomas y de nombres. El relato de la vida de esta niña que se hizo mujer nos conmueve tramo a tramo; con cada huella con la que va reconstruyendo su historia.
 Madres buscadoras.png)
Madres buscadoras: de la sospecha a la legitimidad
Este artículo describe y analiza el surgimiento del activismo de un grupo de mujeres que denuncian el robo de sus hijos/as al nacer en Argentina y los/as están buscando. A partir de observaciones y entrevistas con estas madres buscadoras se analizan, por un lado, las nociones a las que apelan para dotar de legitimidad a sus reclamos y oponerse a la sospecha que se erige sobre ellas como malas madres que entregaron y/o abandonaron a sus hijos/as. Y, por otro lado, las condiciones de posibilidad para la emergencia de este activismo y las particularidades que le imprime la configuración local de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Se postula como hipótesis que las prácticas de robo de niños/as que denuncian estas mujeres constituyen formas específicas de violencia inscriptas en tramas sociales de desigualdad de género, clase y edad.
Identidad, orígenes y derechos en Argentina: la conformación de un campo entre legados, resignificaciones y tensiones
En la lucha por encontrar a sus nietas y nietos robados durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y en tanto promotoras del derecho a la identidad, Abuelas de Plaza de Mayo resultó una fuente de inspiración para otras formas de activismo. Desde el 2000 surgen en Argentina organizaciones sociales de personas que quieren conocer sus orígenes. Estas buscadoras y buscadores resignifican las consignas elaboradas por Abuelas y reclaman al Estado por la garantía de su derecho a la identidad. En este texto analizo la conformación de lo que conceptualicé como el “campo de la búsqueda de los orígenes”. Una red de actores y relaciones en la que convergen distintas y distintos activistas, instituciones del Estado y organizaciones de Derechos Humanos. Y sostengo como hipótesis que, en tanto campo, se caracteriza por luchas, alianzas y estrategias, así como por disputas, tensiones y conflictos que se producen en su interior.
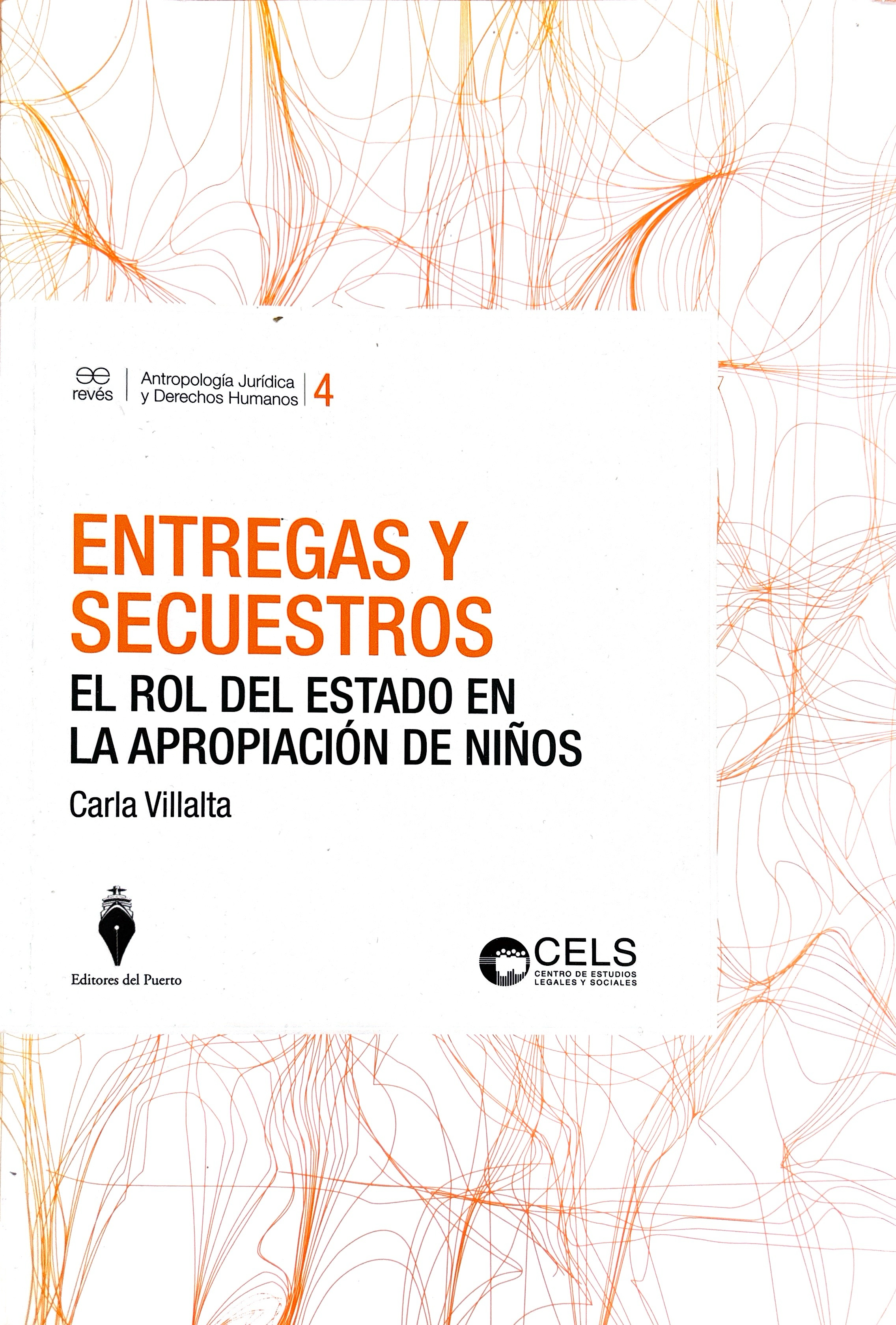
Carla Villalta, Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños, Buenos Aires, Del Puerto-Cels, 2012.
La última dictadura militar argentina llevó a cabo el secuestro y la apropiación sistemáticos de los hijos de aquellos a quienes se hacía desaparecer y se mataba. Pero ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad de estas apropiaciones criminales? Aún en su carácter de excepcionalidad, las prácticas del terrorismo de Estado fueron posibles sólo a partir de elementos existentes en la sociedad.
En este libro, la autora indaga los orígenes históricos y la persistente vigencia de los dispositivos, saberes y categorías que transformaron a niños en "menores" y posibilitaron que se decidiera arbitraria y autoritariamente el destino de esas personas.
Eva Giberti, Adopción siglo XXI. Leyes y deseos, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.
Referente indiscutida sobre los temas de la adopción en Latinoamérica, Eva Giberti aborda en este libro temas cruciales en torno a la adopción, la apropiación, el tráfico de niños y los sinuosos caminos que transitan las familias y el Estado a la hora de decidir y acompañar las adopciones. El presente libro le sucede a una primera edición (1987) y tercera edición (1998) y, aunque desde la fecha de su publicación ha corrido mucha agua bajo el puente, las cuestiones centrales que presenta mantienen plena vigencia: el largo tiempo transcurrido entre la inscripción en el registro de adoptantes y la adopción efectiva, la preferencia de las familias por los bebés y no los niños, la práctica recurrente de las entregas o guardas puestas y su contigüidad con el tráfico de niños.

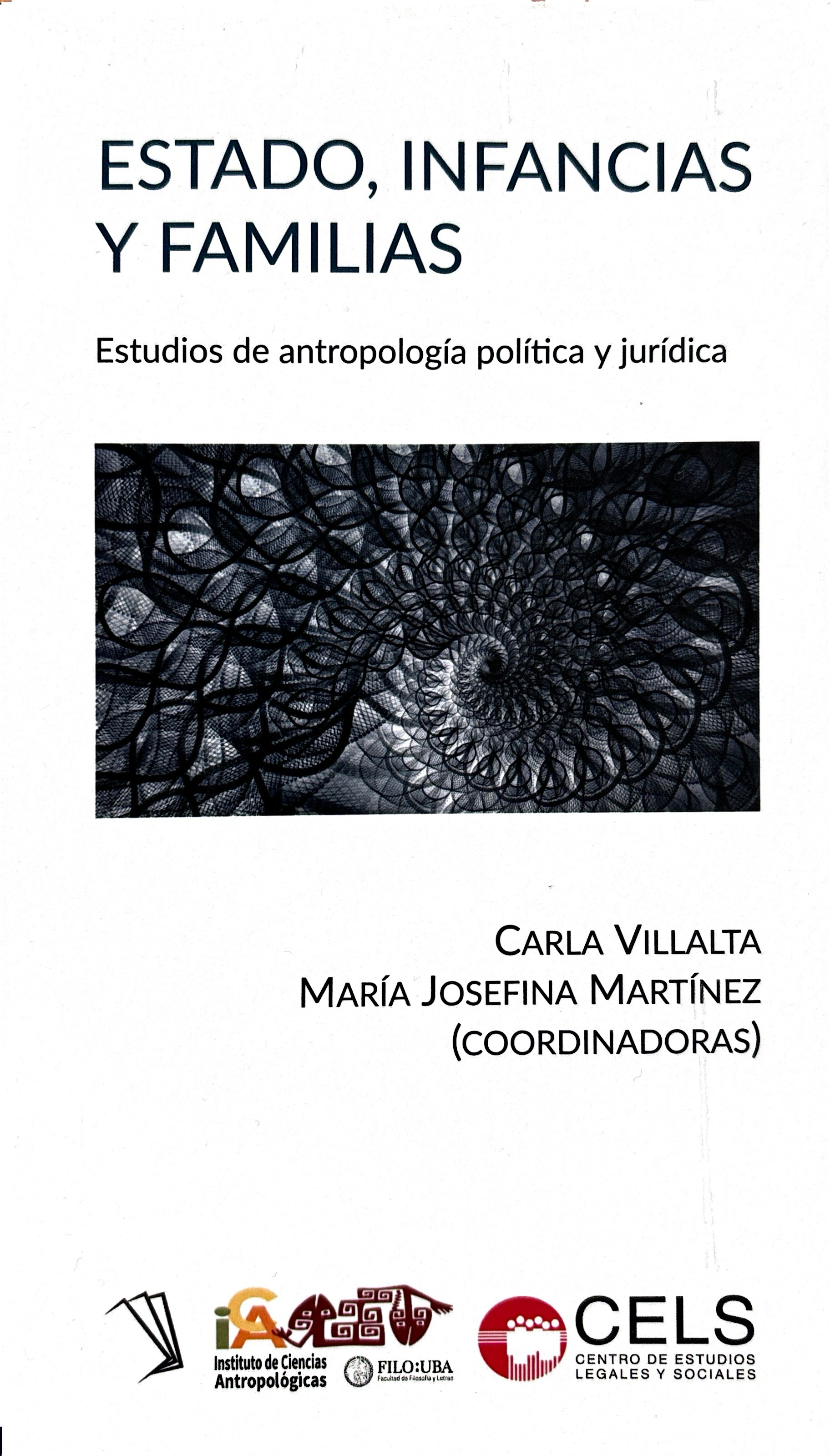
Carla Villalta y María Josefina Martínez (coordinadoras), Estado, infancias y familias. Estudios de antropología política y jurídica, Buenos Aires, Cels-ICA, FFyL, UBA-Teseo editorial, 2022.
Resultado de la investigación académica de más de diez años, este libro analiza la relación en disputa entre lo privado y lo público cuando la infancia, la familia y los lazos de parentesco se vuelven objeto de la administración. Qué es la protección y el bienestar de las infancias, qué se considera vulneración de derechos, a partir de qué marcos conceptuales se administra justicia en los casos de conflictos familiares o vulneraciones a la ley penal son algunos de los temas que trata este libro. Si ponemos el foco en la adopción, podemos examinar lo que las sociedades a lo largo del tiempo han considerado lazos de parentesco legítimos, formas aceptables de vivir en familia, definiciones de buen padre y buena madre. En palabras de las coordinadoras, "para los antropólogos interesados en el parentesco en las sociedades occidentales contemporáneas, la adopción constituye un campo de investigación privilegiado porque permite ver como en un espejo de aumento la manera en que es pensado el lazo de filiación que se expresa tanto en la legislación como en los discursos y las prácticas de los diferentes actores sociales involucrados." Hacia fines del siglo XIX la adopción se entendía como un acuerdo privado entre partes, donde la intervención del Estado no era necesaria; recién a mediados del siglo XX se advierte la necesidad de un instituto legal para la adopción, aunque en los años sesenta del siglo pasado, la convicción de que la adopción debe "imitar a la naturaleza" favorece las entregas directas y las adopciones por escritura. Sin embargo, después de las apropiaciones ocurridas durante la última dictadura militar, se reivindica la intervención pública y el derecho de las personas a conocer su identidad de origen. Hoy prevalece el principio del interés superior del niño, no obstante lo cual sigue habiendo zonas críticas en las decisiones de los magistrados. Entre lo público y lo privado, las prácticas consuetudinarias y la beneficencia, el contrato y la institución, la sanción de una ley de adopción, pasando por el tema de la apropiación criminal –a la que la autora dedica una investigación publicada por separado–, este es un libro cuya lectura resulta ineludible para quienes quieran comprender la historia y las prácticas de adopción en la Argentina.
Leer más
María Felicitas Elías, La adopción de niños como cuestión social, Buenos Aires, Paidós, 2004. Prólogo de Eva cai.
Aunque este libro es una historia de la adopción en la Argentina –por lo que hace un recorrido por la legislación en torno a la infancia desde 1880 hasta la fecha de su publicación e incluye anexos con el texto de las principales leyes–, su aporte fundamental resulta de la visibilización de un tema central: la existencia de la pobreza. Alrededor de este eje se despliegan los temas de la exclusión, las diferencias de clase social entre adoptados y adoptantes, los discursos ideológicos y una tesis principal: la infancia es una construcción social y política, cambiante según los tiempos. Así, el recorrido por cada una de las leyes y prácticas –incluida la apropiación de niños por el terrorismo de Estado– analiza qué representación de la niñez supone cada caso.
Escrito casi veinte años antes que la investigación antropológica de Carla Villalta y María Josefina Martínez, el libro resulta un antecedente necesario y un complemento iluminador de aquel.
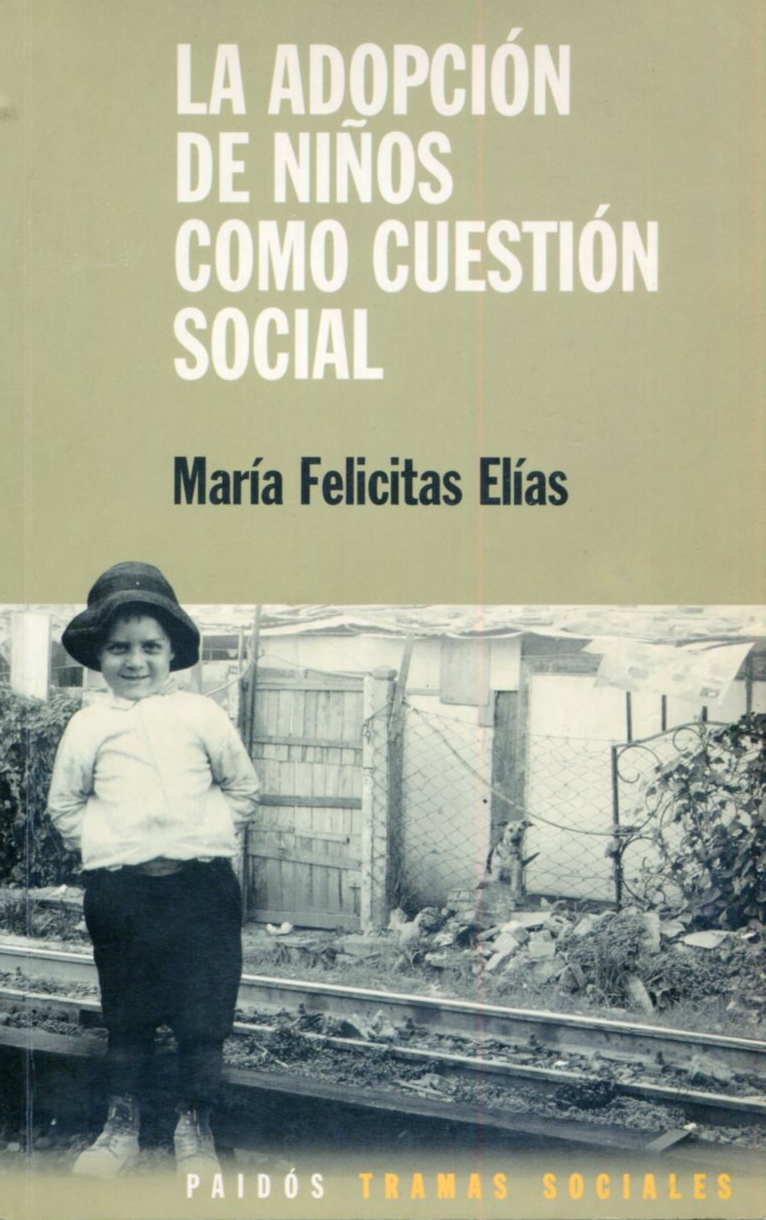
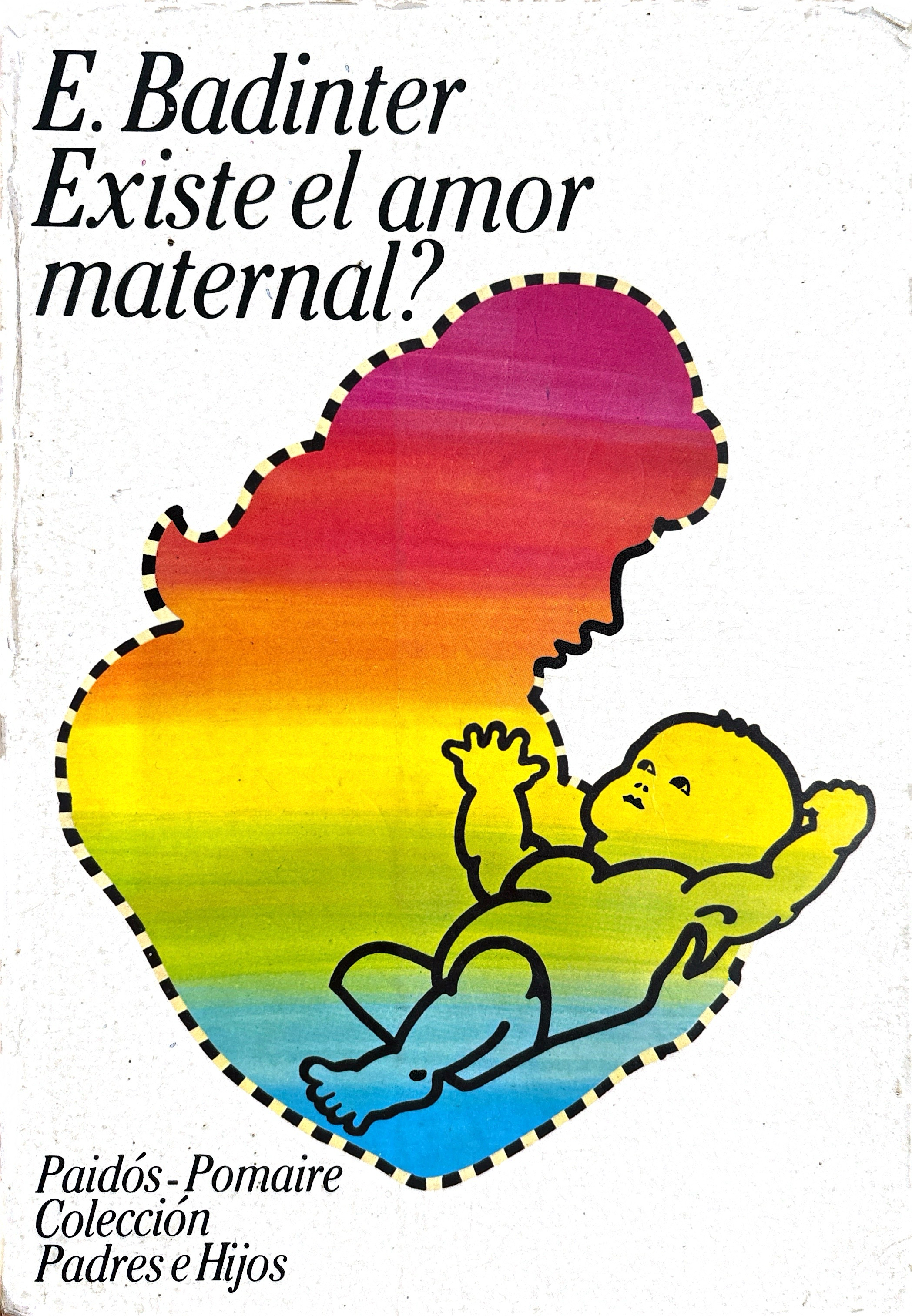
Elizabeth Badinter, ¿Existe el amor maternal? (primera edición en francés, 1980), Barcelona, Paidós, 1981. Traducción de Marta Vasallo.
Si ya a mediados del siglo XX, en El segundo sexo, Simone de Beauvoir había cuestionado el amor materno, en este libro, la filósofa Elisabeth Badinter hace un análisis profundo y riguroso de las distintas formas de maternidad. Aunque su investigación se centra en Francia entre los siglos XVII y XX, la universalidad de su pensamiento es incuestionable. Dividido en tres partes bien diferenciadas, "El amor ausente", "Un valor nuevo: el amor maternal" y "El amor por la fuerza", el libro hace un recorrido por la indiferencia y el rechazo de las madres hacia los hijos en los siglos XVII y XVIII, el surgimiento de la familia nuclear moderna y figura de la madre amorosa como centro de esa familia para criar ciudadanos útiles al Estado, y el papel del psicoanálisis en el siglo XX para reforzar la culpabilización de la madre que no responde a este modelo de madre. El resultado pone en tela de juicio las afirmaciones generalizadas sobre la maternidad que se han consagrado hasta tiempos recientes. Ser una "buena madre" depende de cómo y cuánto una sociedad desprecie o valore el papel materno. ¿Existe el instinto materno? ¿Hay una forma de amor intrínsecamente femenina? ¿Todas las mujeres quieren ser madres? ¿Cuál es el papel del padre en la crianza y la educación de los hijos? ¿Merecen ser estigmatizadas las mujeres que no quieren ser madres?
Pionero en su género, el libro recoge también temas como la responsabilidad paterna, la elección voluntaria de las mujeres de trabajar fuera de la casa, la femineidad no circunscripta a la maternidad.
Como todas las formas de amor, el amor de madre es un sentimiento contradictorio, frágil, imperfecto. No existe entonces el amor maternal, sino el amor sin atributos, definido por la actividad del cuidado.
Jenny Milgrom, En busca de mi pasado. Crónica de una adopción, Buenos Aires, Sudamericana, 1996. Epílogo de Eva Giberti.
Jenny Milgrom nació en la Argentina y nació en verano. Todo es difuso en torno a su nacimiento. Este libro relata la vida de la autora a partir del silencio familiar alrededor de su adopción. Los distintos momentos de su niñez, su carrera como actriz, su profesión como psicóloga y su dedicación a la pintura están atravesados por los efectos de ese silencio familiar y por las dudas que sembró la información que a temprana edad y de manera abrupta le dio una compañera sobre su origen.
Eva Giberti, psicoanalista de la autora, y por pedido de ella, escribe un ensayo psicoanalítico referido a los secretos de familia y a los procesos inconscientes que se publica a modo de epílogo de esta obra. Se exponen aquí las distintas piezas de una trama compleja: una forma de adopción que supo ser habitual y que se construía sobre el silencio, la rigidez y muy especialmente sobre el desconocimiento de los derechos de los hijos.
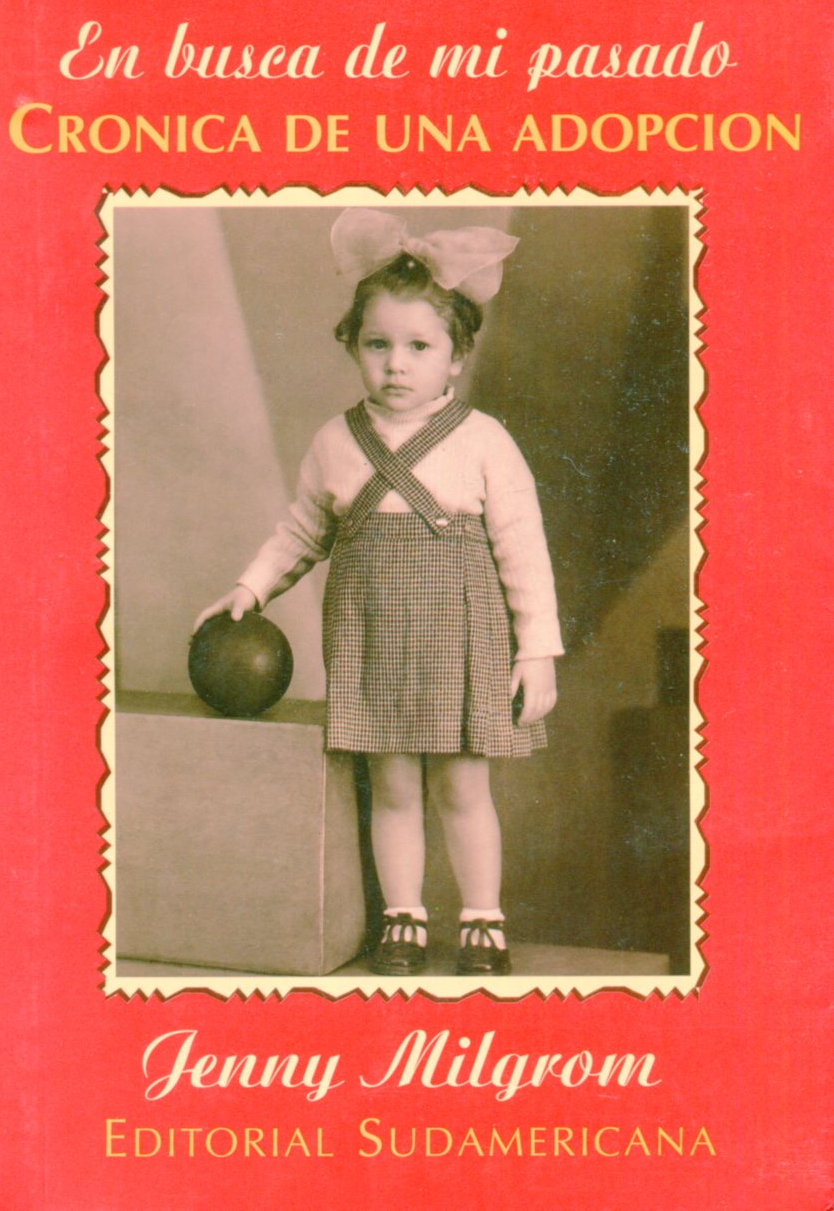
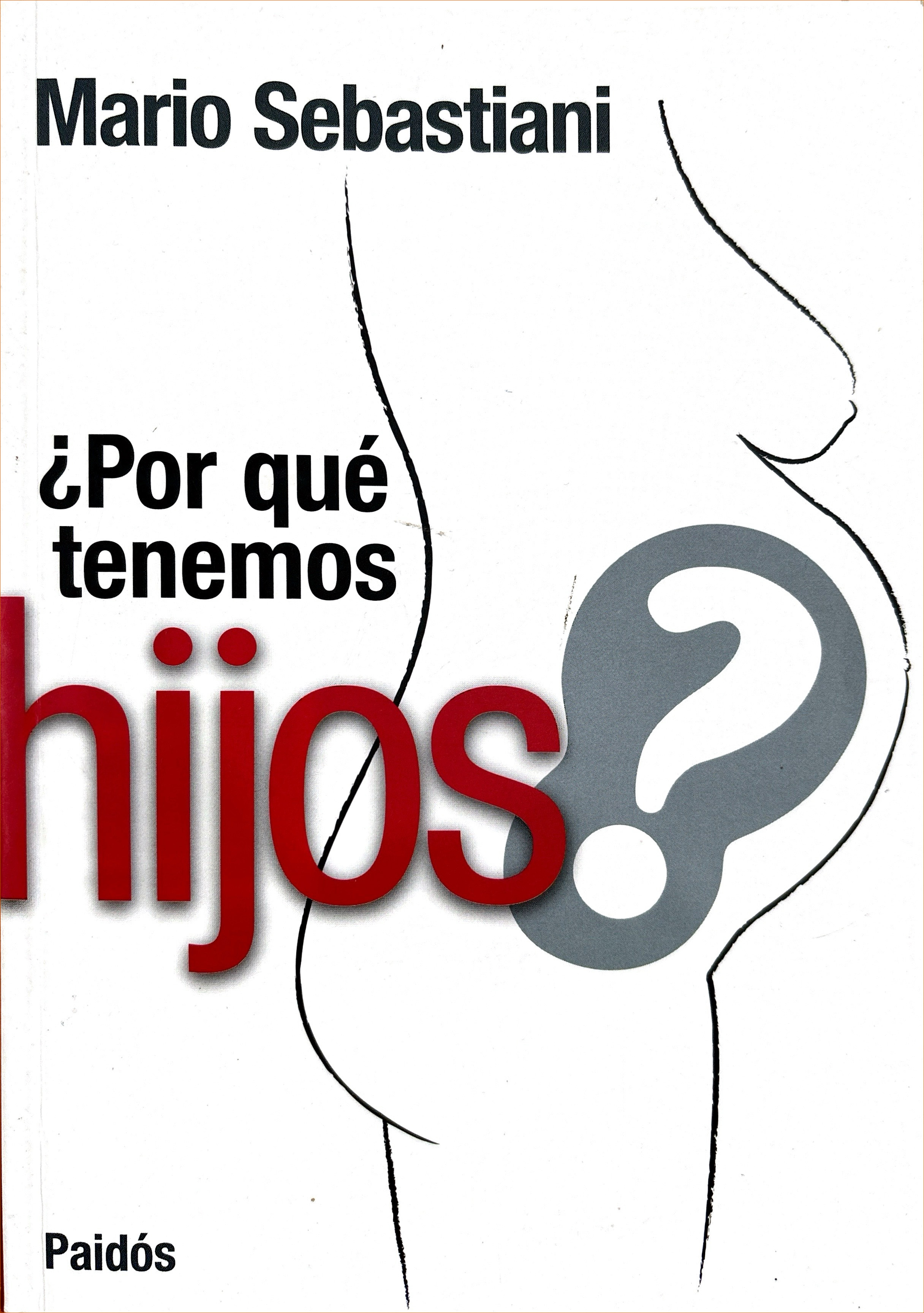
Mario Sebastiani, ¿Por qué tenemos hijos?, Buenos Aires, Paidós, 2012.
Como médico obstetra, Mario Sebastiani está en una posición privilegiada para escuchar los relatos sobre las motivaciones para tener hijos de sus pacientes embarazadas. Lejos del amor, la felicidad, la generosidad y otras argumentaciones dulcificadas, las frases tomadas del consultorio revelan razones egoístas, forzadas, accidentales, en las que parece haber poca reflexión y mucha imposición.
Susana Rotker, Cautivas. Olvidos y memoria en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1999.
Los siete ensayos que componen Cautivas. Olvidos y memoria en la Argentina, ocupan un lugar importante en los estudios sobre la construcción de la nación argentina, cuyo discurso asumió en su conformación como blanca. A partir del pasado reciente, la autora intenta entender mejor cómo un ejercicio activo del olvido en el siglo XIX hizo posible el silencio y la negación de los indios, mestizos, negros. Y el origen y la desmentida de esa nación que se ha querido blanca y es también mestiza, india, negra, está en las cautivas del siglo XIX, que hicieron indios blancos y blancos mestizos y fueron ignoradas por el vencedor humillado. ¿No es entonces esa violencia del silencio sobre la violencia de la carne de las cautivas la contracara del proyecto de nación? ¿Por qué parece haber una preferencia por criar hijos blancos –para una nación que se ha pretendido blanca–? ¿Por qué sigue siendo la inmigración europea esa con la que se quiere identificar a la Argentina, y quedan otros grupos –presentes, numerosos, pero difusos– borrados del relato nacional? La lectura del libro de Susana Rotker trae desde un pasado lejano y colectivo una mirada que puede ayudar a desentrañar silencios, secretos, omisiones de la vida privada, puede ser indicio de olvidos más próximos, específicos y familiares.
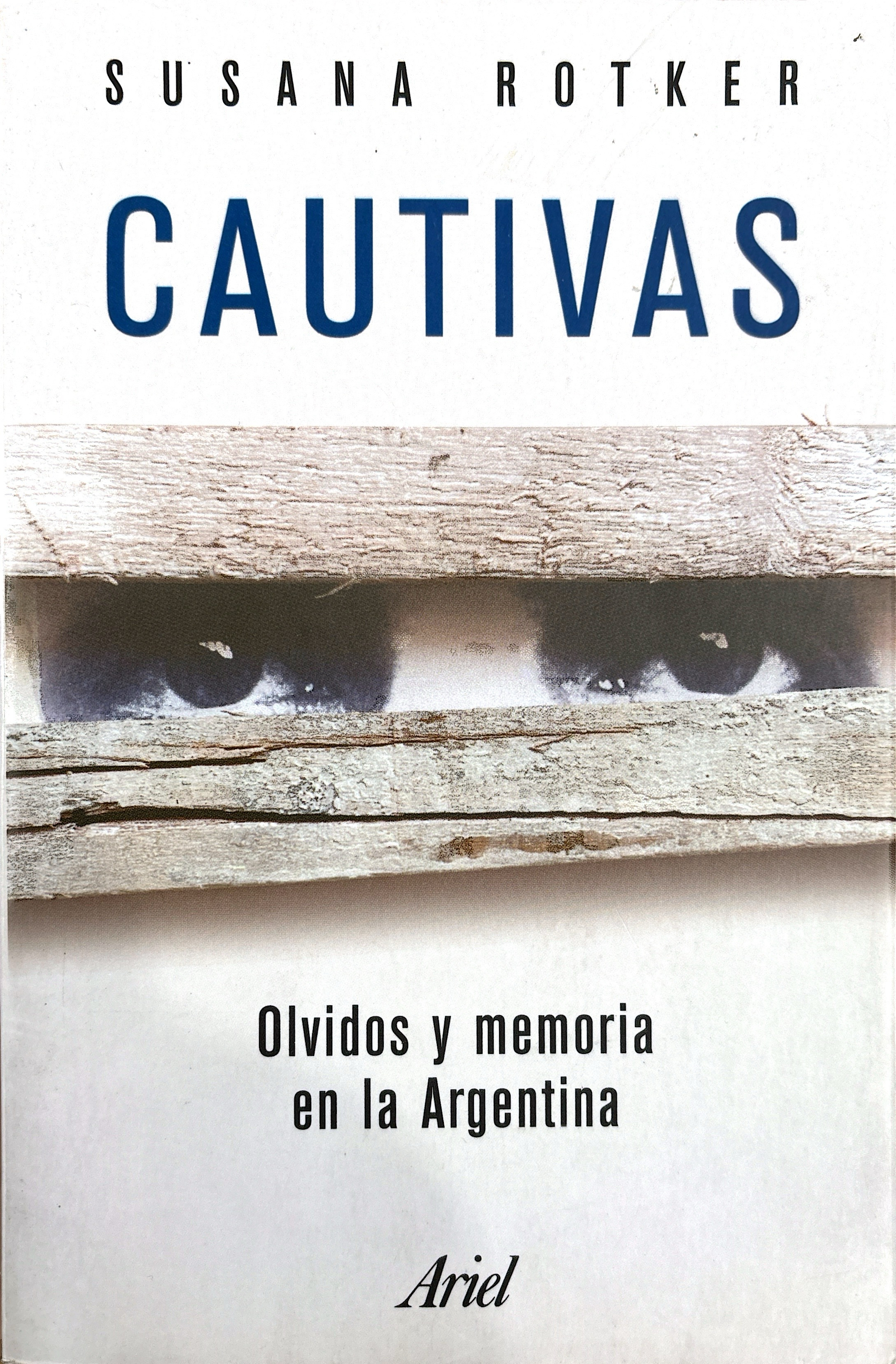
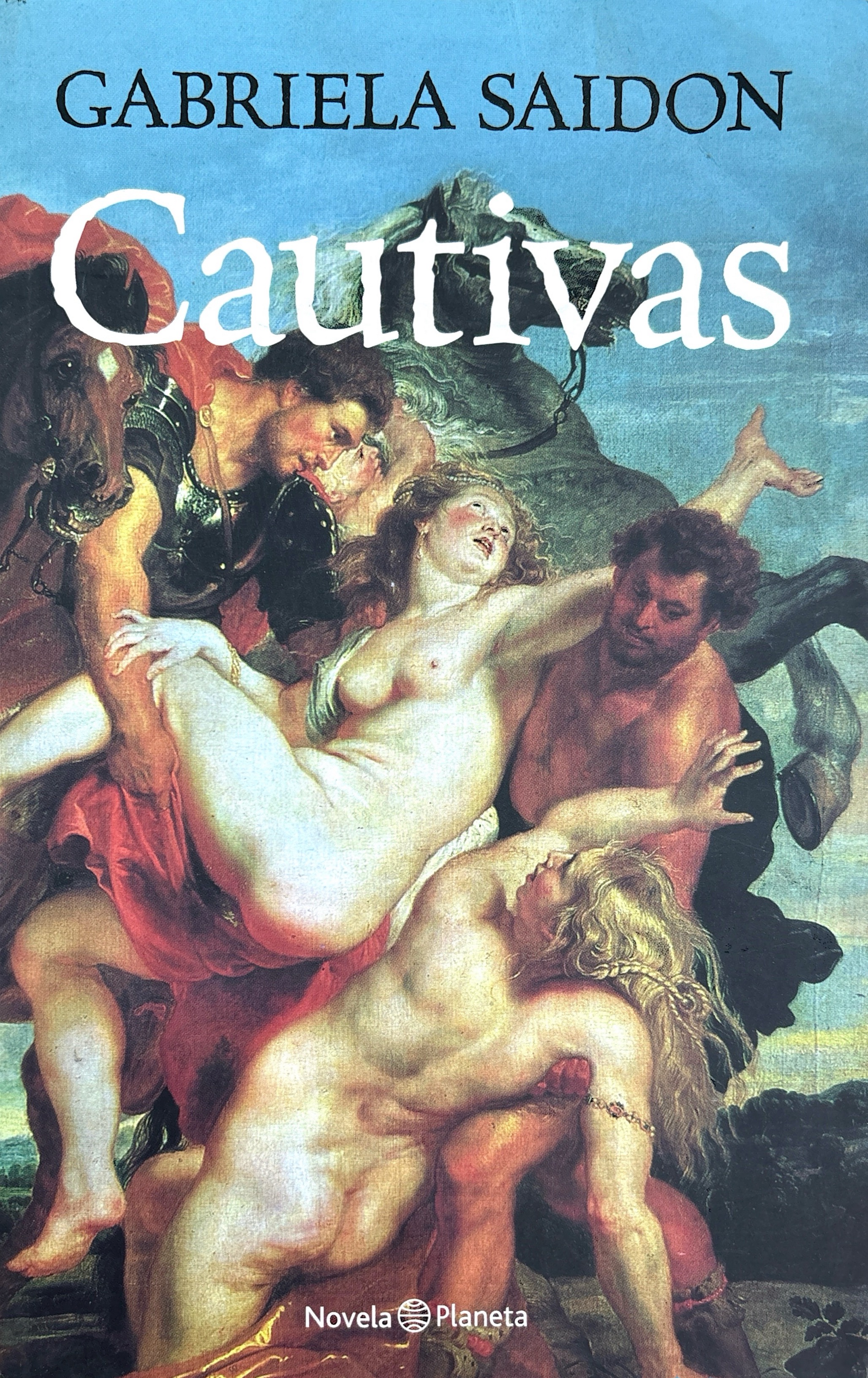
Gabriela Saidón, Cautivas, Buenos Aires, Planeta, 2008.
Durante la Guerra de la Triple Alianza, cinco mujeres de alta sociedad, esposas de militares correntinos de alto rango y de terratenientes mitristas, fueron secuestradas por el ejército del Paraguay con dos de sus hijos. Fueron presas políticas, volvieron después de cuatro años y se tejió alrededor de ellas un mito en la sociedad correntina en relación con el Paraguay. Esas mujeres, con secretos que guardar –relacionados siempre con la sexualidad, con la posible violación pero también con el deseo, la fuga con otro, el amor entre ellas quizá–, en una lengua que debe traducirse, interpretarse –entre la oralidad y la escritura, entre la lengua de la casa, la que hablaban, el guaraní, y la lengua pública, respetada, el español–; esas mujeres, fueron cristalizadas por la construcción de un mito heroico que silencia lo sucedido a estas rehenes, estas presas políticas, que al volver hacen un voto de silencio hasta rezar a la virgen de la Merced, y sólo después hablan. Sin embargo, el silencio sobre lo ocurrido durante su cautiverio sólo fue roto por una de ellas Victoria Bar de Ceballos, cuyo relato fue reproducido o recreado por la historiografía correntina y también paraguaya. Prueba de la fuerza de la prohibición, del mandato de silencio que rodea la historia de estas cautivas en la sociedad correntina hasta la actualidad es la reacción adversa del público correntino durante la presentación del libro, que parece haber soslayado el hecho de que se trata de una novela, con exhaustiva documentación por cierto, pero una novela, y una que entronca con la mejor tradición de novela histórica argentina.
Fernando Operé, Historias de la frontera: el cautiverio en la América hispánica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
Si el libro sobre las cautivas de Susana Rotker hace foco en la Argentina y su constitución como nación, el libro de Fernando Operé cubre un vacío más amplio en todo el territorio latinoamericano; las historias de cautivos que recoge Operé –fruto de una exhaustiva investigación en fuentes como los relatos de los propios cautivos, las referencias a ellos en los textos de cronistas, compiladores o amanuenses, los informes de comandantes de frontera y otros documentos oficiales–, dan testimonio de un escenario más amplio para la antinomia salvajes versus cristianos a uno y otro lado de la frontera. El libro cierra con un ensayo apasionante sobre el tratamiento del tema de los cautivos en la literatura: hasta fines del siglo XIX, la frontera dividió a indios de un lado y blancos europeos, criollos, españoles, del otro.
Las cautivas y cautivos son el eslabón del mestizaje americano y el cruce de culturas que aprendieron unas de las otras en un tumulto de complejas relaciones de violencia, pero también de intercambio de técnicas, de formas de vida y creencias, de hijos mestizos que conformaron poblaciones sincréticas. Desde Estados Unidos a la Patagonia, estas páginas siguen el derrotero de quienes fueron borrados de la historia y son fundamentales en la construcción de las identidades culturales de América.
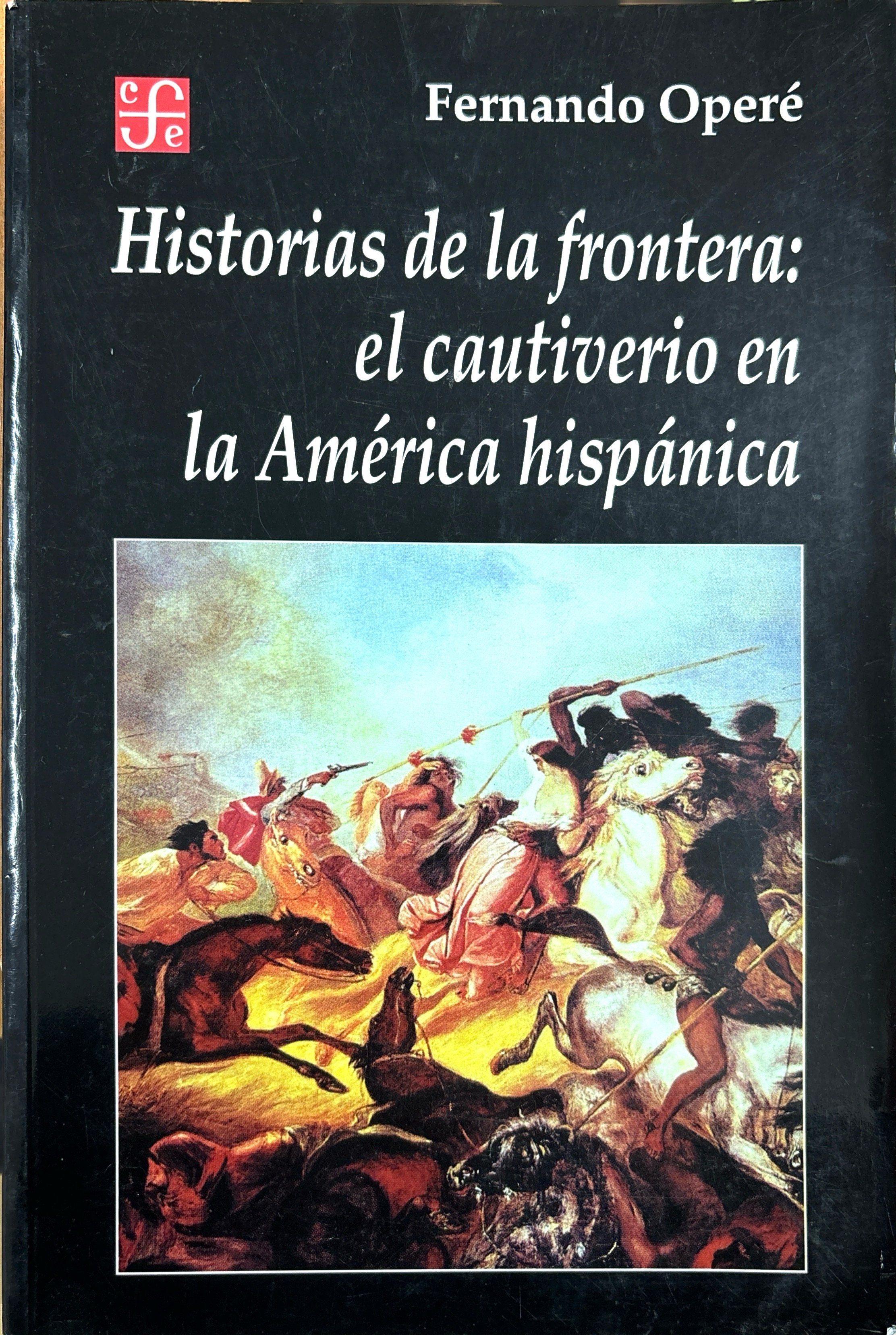
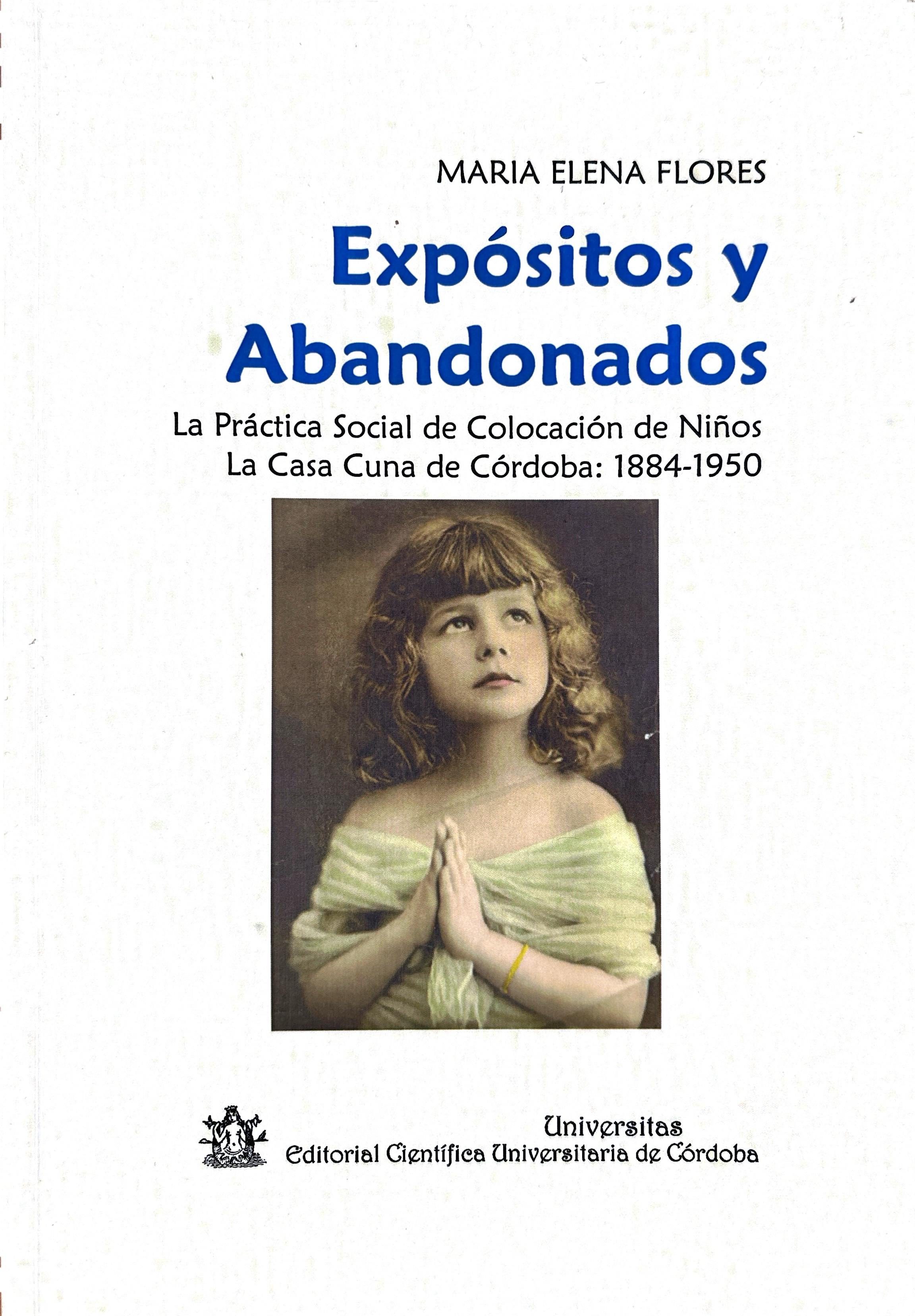
María Elena Flores, Expósitos y abandonados. La práctica social de colocación de niños. La Casa Cuna de Córdoba: 1884-1950, Córdoba, Editorial Universitas, 2004.
En la Argentina se han legislado tres leyes de adopción: la primera, la ley 13.252, se sancionó en el año 1948; la segunda ley, 19.134, en 1971, y la tercera, la que regula el instituto de adopción en la actualidad, es la ley 24.779 y se sancionó en 1997.
Antes de la promulgación de la primera ley de adopción, las prácticas sociales en torno a la crianza en familias que no fueran las de origen biológico estuvieron fuertemente reguladas o directamente en manos de la Iglesia Católica a través de las Sociedades de Damas de Beneficencia, que implementaron el asilo, la educación y la entrega de niños con el aval de los Defensores de Menores como figura legal.
Este libro analiza el lugar privilegiado que en la ciudad de Córdoba ocupó la Casa Cuna y las prácticas tutelares que, antes de la tardía implementación de aquella primera ley de adopción, legitimaron la entrega de niños para su crianza por familias no biológicas (a veces con claro fin de servicio domestico a cambio de educación) y las acciones de fraude, falsificaciones de documentos públicos en perjuicio de niños que eran inscriptos como hijos biológicos aunque no lo fueran.
La concepción de una cuestión social de la infancia "pobre y abandonada" tuvo convicciones definidas sobre la niñez en estado vulnerable y sobre las familias de crianza como portadoras de "felicidad para la niñez desamparada". Esas convicciones no acaban de ser desmontadas y tienen consecuencias aun en la actualidad. No debería sorprendernos, entonces, que para explicar la apropiación de niños durante la última dictadura militar, la investigadora Carla Villalta, en su libro Entregas y secuestros, empiece por describir las "categorías perdurables" que se remontan al período previo a la primera ley de adopción y que pueden rastrearse en este libro de María Elena Flores.
Marcela Nari, Políticas de maternidad y maternalismo político, Buenos Aires 1890-1949, Buenos Aires, Biblos, 2004.
Marcela Nari participó en la formación del Instituto Interdisciplinario de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además de publicar contribuciones en varias revistas sobre género, historiografía e historia, este libro de publicación pósthuma da cuenta de su investigación sobre la cuestión de la maternidad en la ciudad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. En ella resulta de capital importancia el discurso de la medicina y los médicos en la construcción de un modelo de mujer socialmente aceptable vinculado a la reproducción y la maternidad, y su influencia en el papel de la maternidad y la paternidad, en la relación entre maternidad y trabajo, y el corrimiento de ese discurso hacia los feminismos.
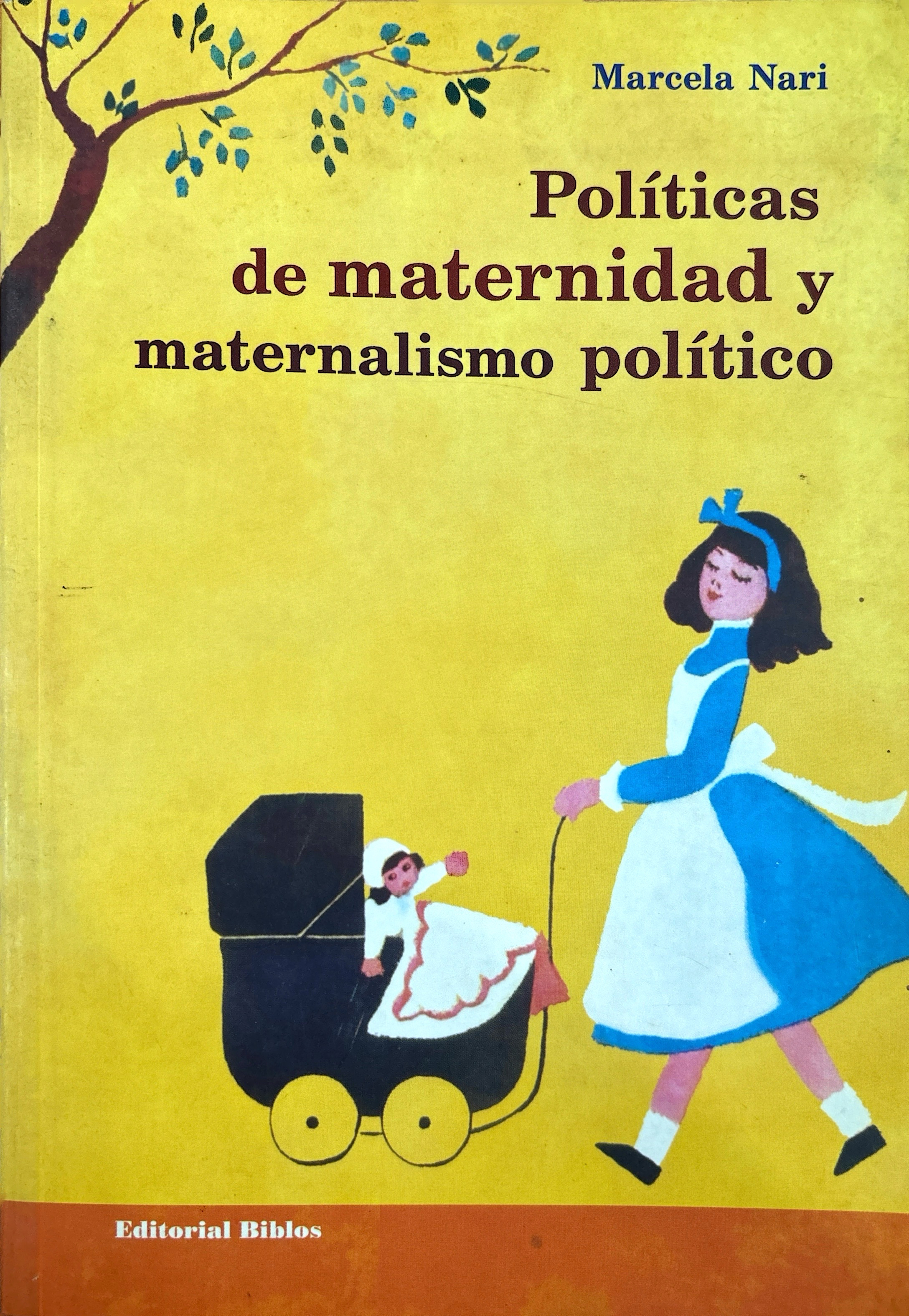
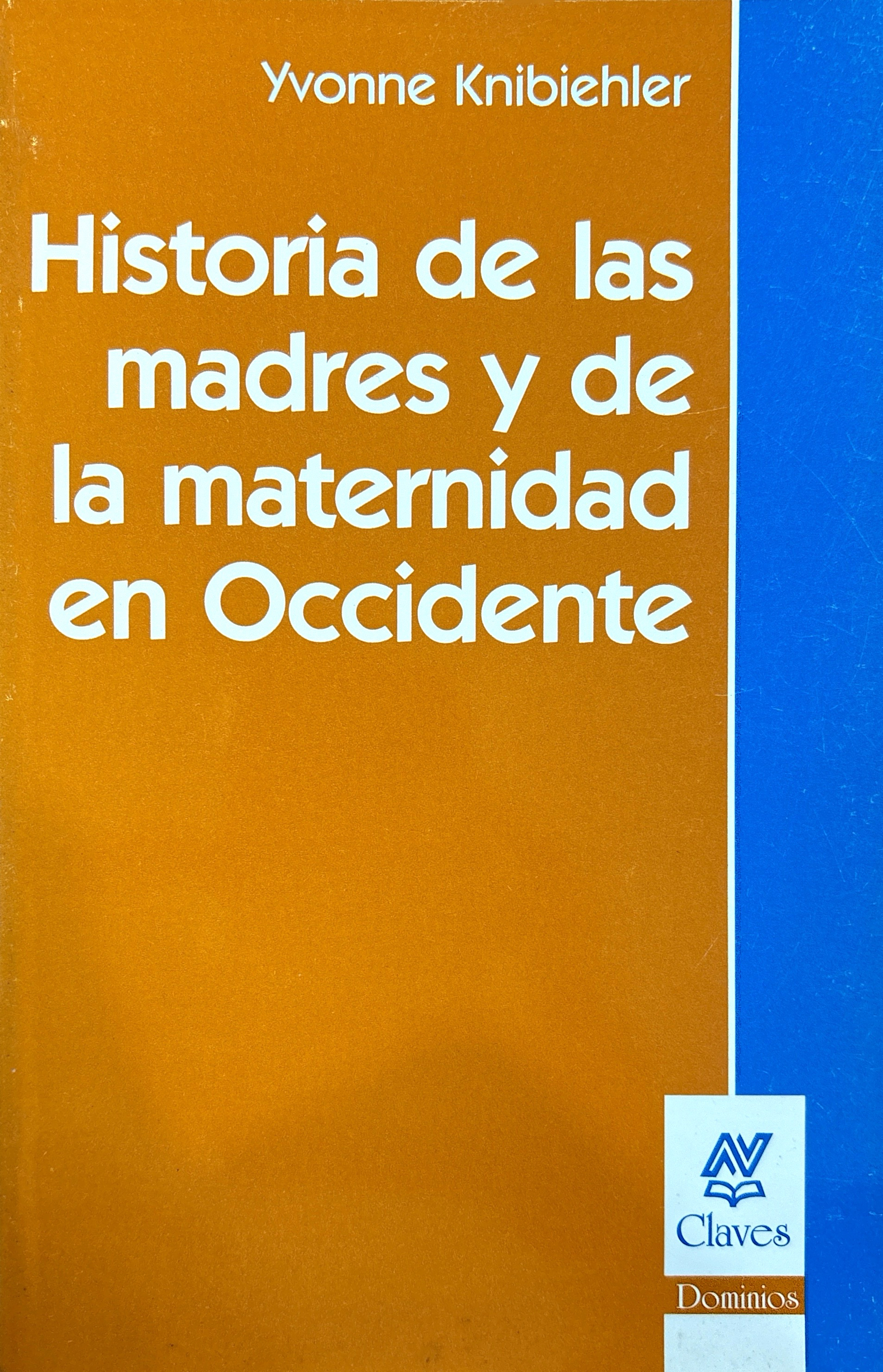
Yvonne Knibiehler, Historia de las madres y de la maternidad en Occidente (primera edición en francés, 2000), Buenos Aires, Nueva Visión, 2001. Traducción de Paula Mahler.
Yvonne Knibiehler, historiadora feminista, sostiene que la liberación de la mujer pasa necesariamente por la defensa de la maternidad y la conciliación de la vida intelectual con la vida como madres.
En este libro, la autora analiza las transformaciones de las familias y las miradas que sobre la fecundidad y la maternidad ha tenido el movimiento feminista a lo largo de su historia. La procreación ha sido y sigue siendo una cuestión de poder y una cuestión de Estado, y la maternidad –una construcción social entendida como la relación que las mujeres establecen con sus propios cuerpos–, está atravesada por las expectativas sociales y por los temores y ansiedades de los hombres. Este es un estudio fundacional en torno a los discursos sobre la maternidad y sus transformaciones históricas, escrito por una de sus más brillantes defensoras.
Violaciones a los derechos humanos frente a la verdad e identidad. Abuelas de Plaza de mayo
Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea y
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y en ningún caso se
debe considerar que refleja opinión de la Unión Europea o de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.
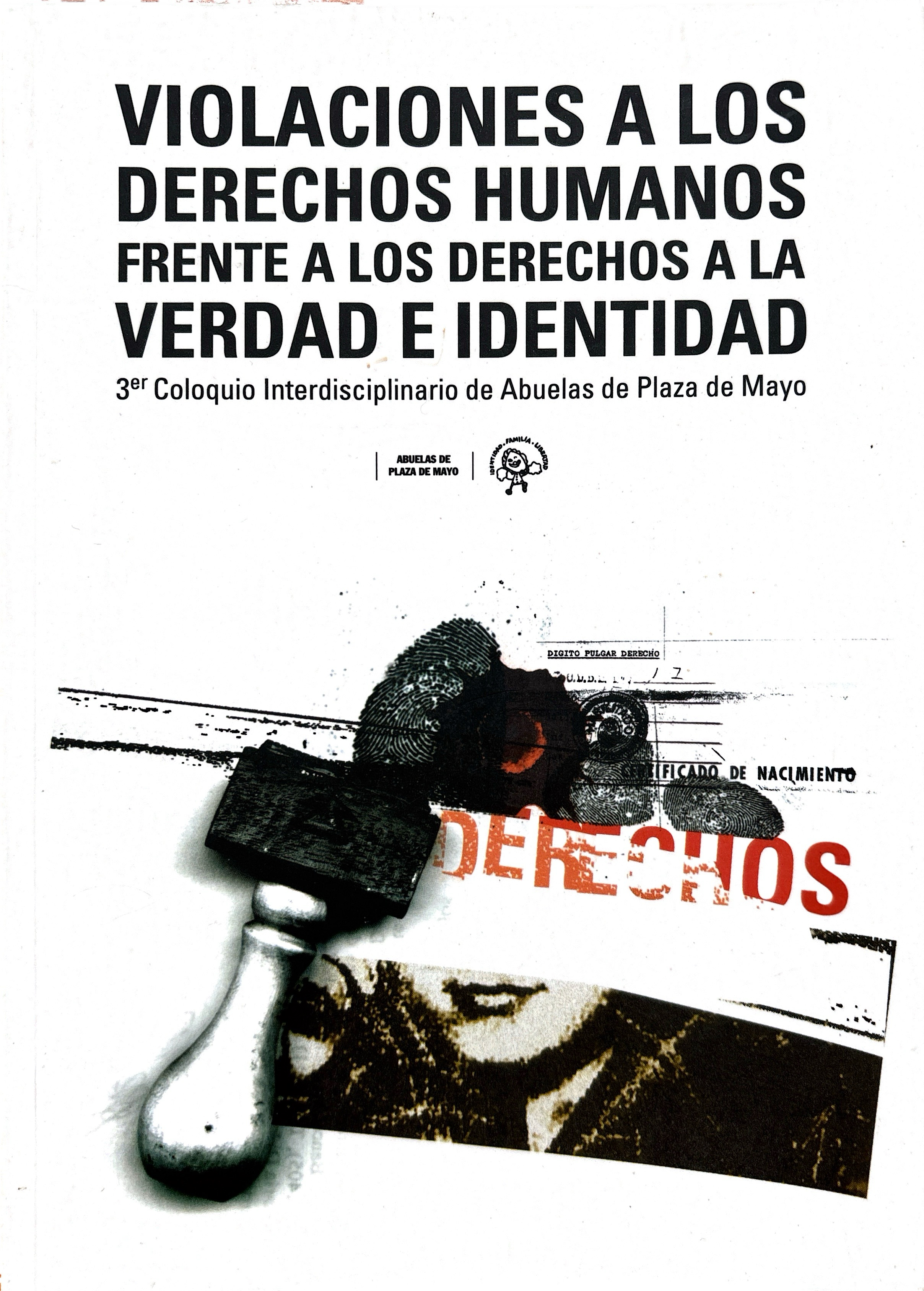
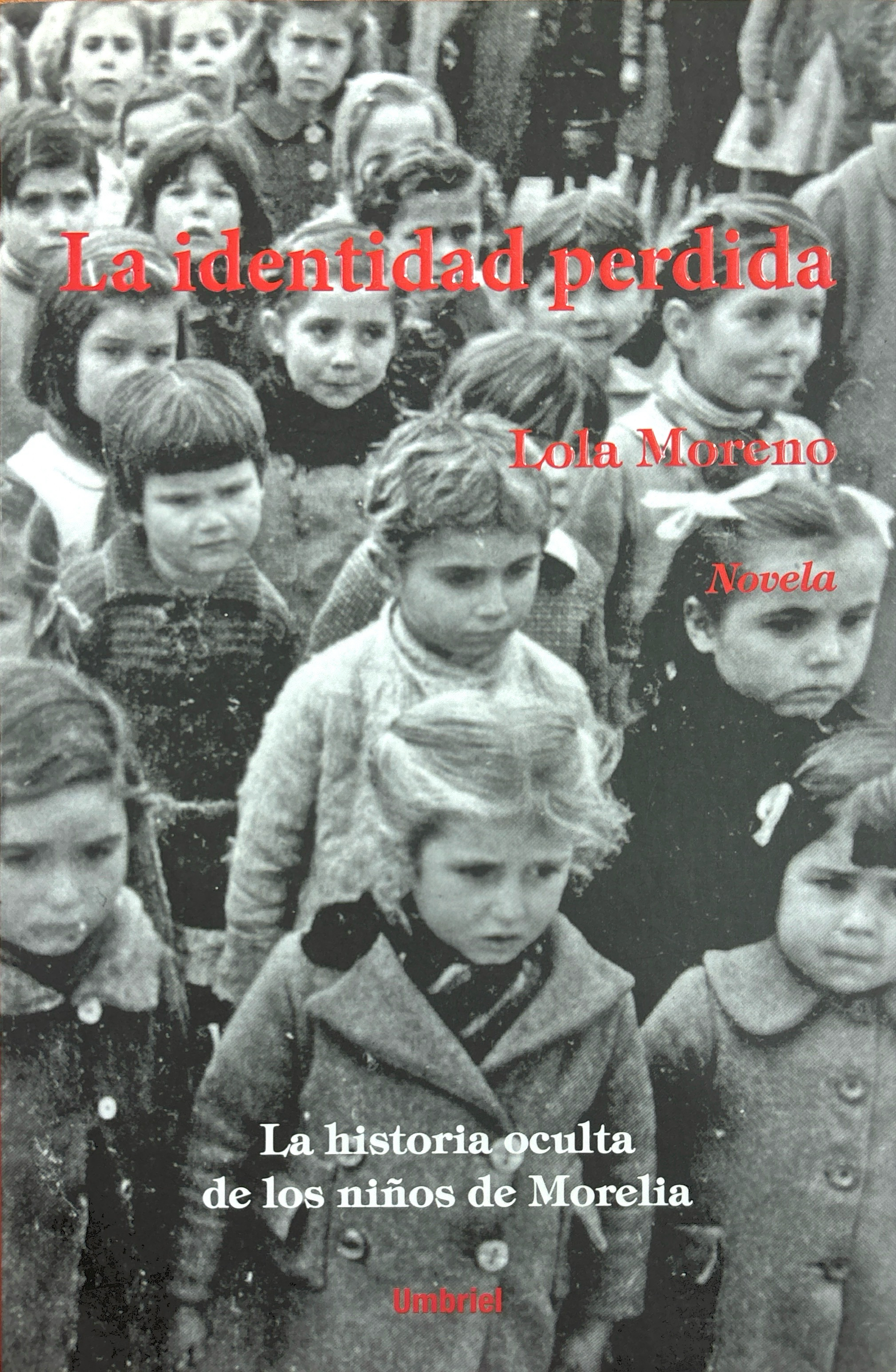
Lola Moreno, La identidad perdida, Barcelona, Umbriel, 2010.
Los primeros refugiados españoles llegaron a México en junio de 1937. Se trataba de un grupo de cerca de 500 niños que con el tiempo fue conocido como los Niños de Morelia. El gobierno mexicano les dio asilo con la intención de apartarlos de los peligros de la guerra que se vivía en su país, y su estancia en México no iba a prolongarse. Pero con la derrota de los republicanos españoles, los niños de Morelia se convirtieron en el antecedente de lo que después fue una emigración masiva que, por cierto, no estuvo compuesta exclusivamente de intelectuales.
La novela de Lola Moreno sigue los pasos de Cosme, un niño de 9 años que es parte de esa expedición a México.
Albergados en un internado por cuatro años, cuando terminó la guerra civil estos niños quedaron abandonados a su suerte: no fueron reconocidos como refugiados; ni los exiliados españoles que llegaron en 1939 ni las autoridades mexicanas les dieron la atención que necesitaban como niños. Se quedaron sin identidad, ni españoles ni mexicanos. Sólo después de la muerte de Franco, en 1975, cuando ya eran adultos, obtuvieron la doble nacionalidad.
Natalia Ginzburg, Serena Cruz o la verdadera justicia (primera edición en italiano, 1990), Barcelona, Acantilado, 2010. Traducción de Atalaire.
El caso de Serena Cruz dividió a la opinión pública italiana. Una niña nacida en Manila, inscripta como hija propia por un empleado ferroviario italiano, Francesco Giubergia, a quien la justicia italiana saca de esa familia –que ya tenía un hijo adoptivo también filipino– cuando se descubre que no había lazos de sangre entre ella y el supuesto padre. El historiador Norberto Bobbio y la escritora Natalia Ginzburg se enfrentaron más de una vez, él en defensa de la decisión del tribunal, ella en nombre de la familia en cuyo seno estaba creciendo Serena.
Serena creció entonces con otra familia de adopción que cambió su nombre por Camilla, y a los 18 años descubrió las circunstancias de sus primeros años y volvió a entablar relación con la familia Giubergia y a llamarse Serena Cruz.
El 1 de mayo de 1989 escribió Natalia Ginzburg en L'Unitá:
"Pienso más que nunca que la ley de adopción está mal hecha y que además los jueces de Turín la han leído con ojos estrábicos. La han interpretado y han actuado para mal de todos. De la niña, sobre todo de la niña, del hermano: de dos niños inocentes, indefensos, sin posibilidad de elección y completamente ajenos a los hechos. Y también de dos padres adoptivos desafortunados, culpables, sin duda, de haber violado la ley. Culpables pero desafortunados, culpables por ineptitud, por desconocimiento, por premura.
"Culpables de todos modos, es verdad. Encarcelen al padre, pero a esa niña inocente déjenla donde está: evidentemente en la casa donde vivía estaba bien, la amaban. Por ella se movilizó toda la población de Racconigi, el pueblo donde vivía, para dar testimonio de que estaba bien y evitar que la tocaran. Existía un núcleo familiar feliz, ilegal pero feliz, y los jueces de Turín les cayeron como halcones y lo destruyeron. ¿Por qué no encarcelan al padre si ha cometido un error? Sobre este punto creo que no me ha respondido nadie."
Este libro controversial de Natalia Ginzburg admite distintas lecturas, en especial desde Sudamérica: cómo se ve la adopción internacional en Europa, qué estereotipos y estigmatizaciones se esconden tras la idea de "salvar de la miseria y el desamor" en el consenso de un mundo con mayor bienestar material, pero también qué revela el nombre de origen y el cambio del nombre en una persona que crece con una familia con la que no tiene lazos biológicos, cuál es el papel de la verdad sobre el origen y cómo los funcionarios judiciales están influenciados por la cultura y las prácticas consuetudinarias de su entorno social, económico y cultural. Natalia Ginzburg hizo del tema de la justicia la materia de su literatura y sus argumentos son el puntapié inicial para un rico debate también en Latinoamérica.
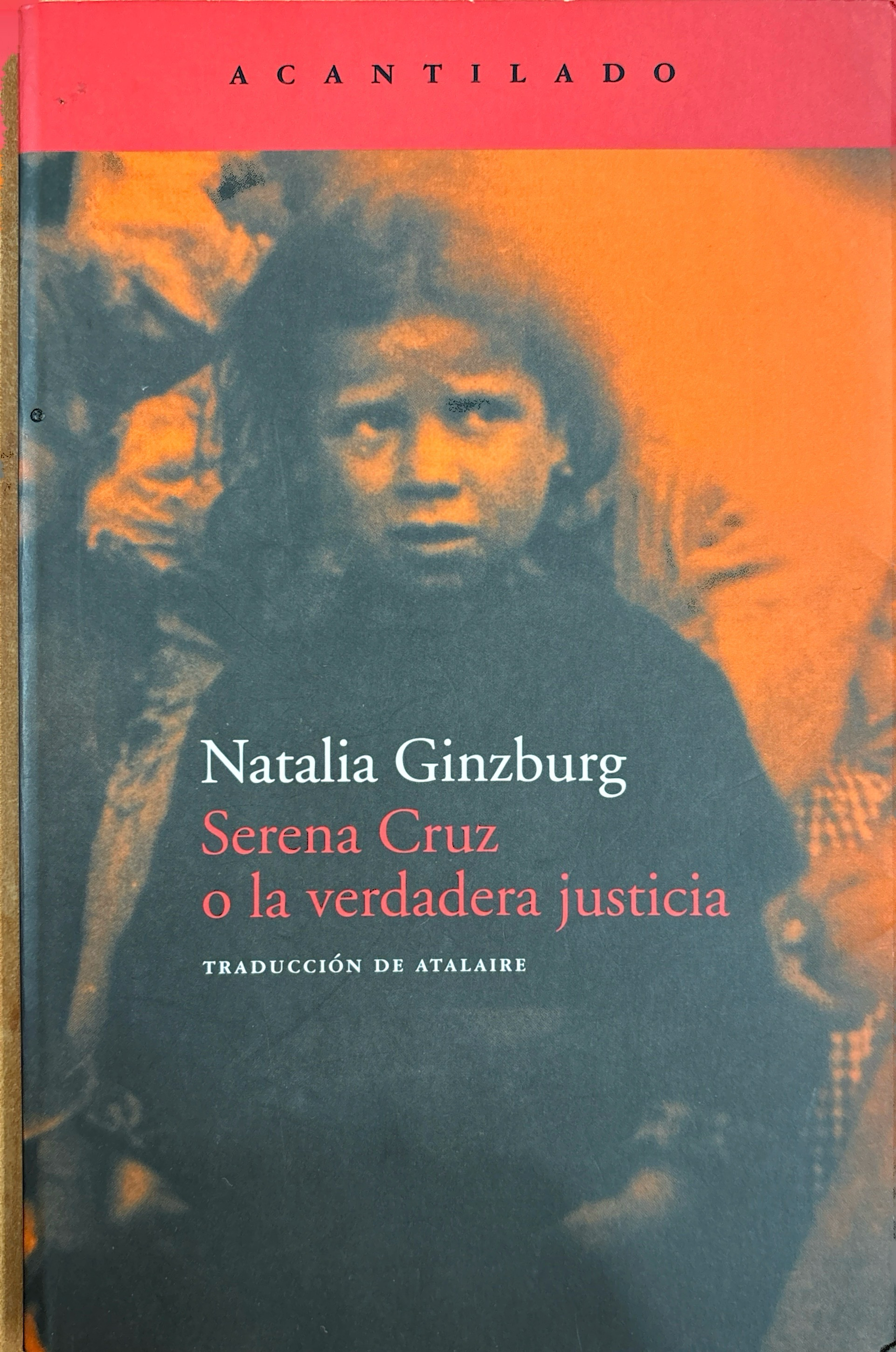
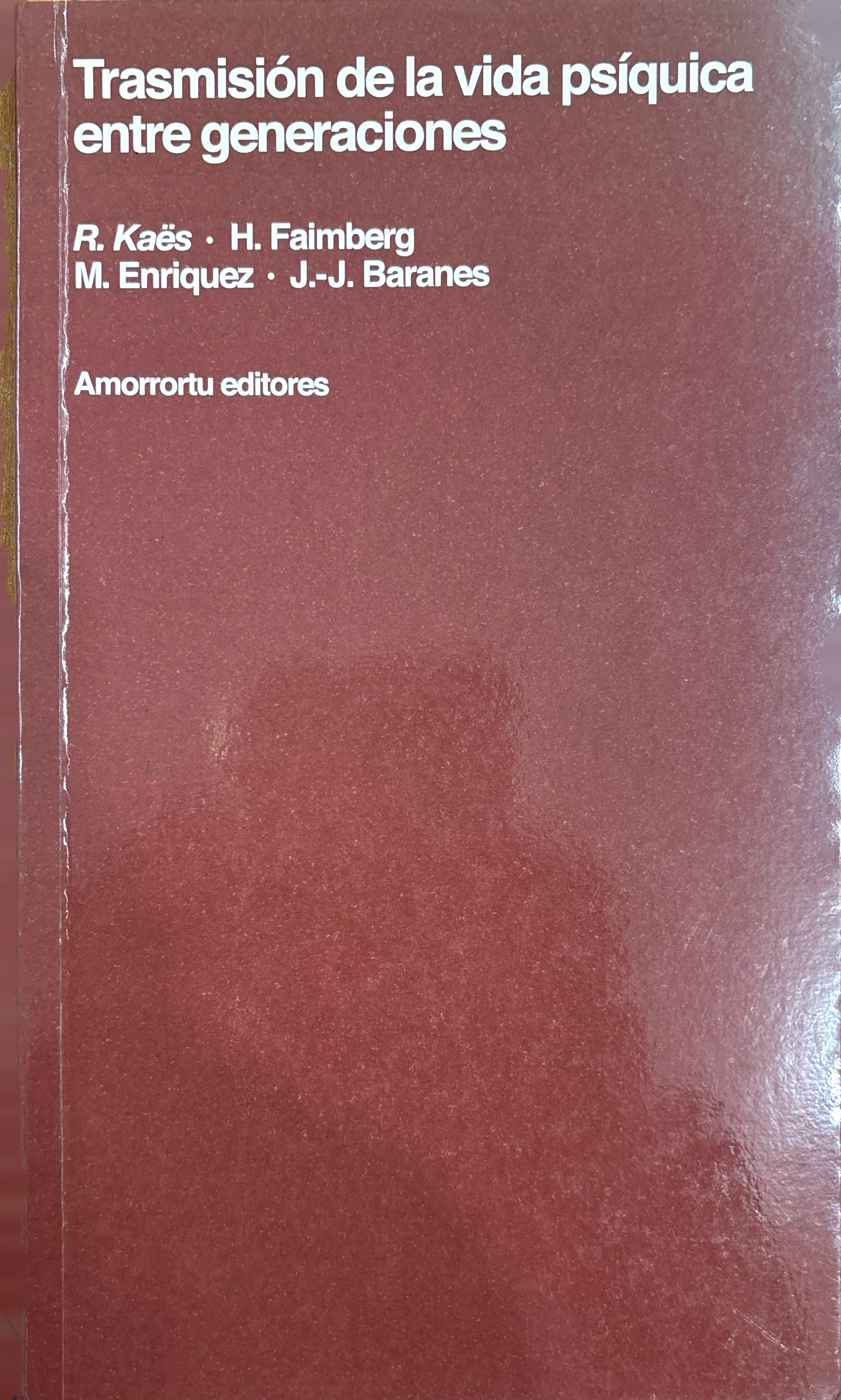
René Kaës, Haydée Faimberg, Micheline Enriquez, Jean-José Baranes, Transmisión de la vida psíquica entre generaciones (primera edición en francés, 1983), Buenos Aires, Amorrortu, 1996 (primera reimpresión, 2006). Traducción de Mirta Segoviano.
Reproducimos el texto de contratapa de la editorial:
El psicoanálisis mantiene viva la polémica alrededor de la hipótesis de lo que se ha convenido en llamar la transmisión psíquica. Kaës examina en un primer trabajo la concepción de un sujeto que es simultáneamente heredero, servidor y beneficiario de la vida psíquica de quienes lo precedieron y expone la inquietud interior de los textos freudianos en torno de esta problemática. H. Faimberg retoma y desarrolla sus propios trabajos anteriores sobre el telescopaje de las generaciones y sobre la genealogía de ciertas identificaciones, e interpreta bajo una nueva luz las formaciones narcisistas que operan en el mito y el complejo de Edipo. Los trabajos de M. Enriquez sobre el delirio parental describen las confusiones que intervienen en la trasmisión del delirio entre las generaciones, particularmente en relación con la falencia de la dimensión histórica materna. En un capítulo final, J.-J. Baranes marca las transformaciones producidas en la teoría y la práctica psicoanalíticas por el pasaje desde una tópica realitaria hacia una tópica intersubjetiva y transgeneracional.
Piera Aulagnier, El aprendiz de historiador y el maestro - brujo
¿En qué condiciones puede el analista evitar su propia robotización? ¿Qué exigencias impone su compromiso en una relación analítica con un paciente psicótico? La autora ha procurado, en la presente obra, dar respuesta a estos dos interrogantes, poniendo en evidencia la complejidad de la posición que debemos ocupar para ejercer nuestra función como analistas. Es ésta siempre la de un historiador, pero que debe demandar de su compañero que sea co-autor de la narración y co-autor del vivenciar; en ciertas circunstancias, hasta es la de un equilibrista presa de vértigo. Con este libro, Piera Aulagnier prosigue su investigación sobre el yo, aprendiz de historiador: constructor siempre activo, e inventor, en caso necesario, de una historia libidinal de la que extrae las causas que le hacen parecer aceptables y dotadas de sentido las exigencias de las duras realidades con las que debe cohabitar: el mundo exterior y ese mundo psíquico que en buena parte permanece, para él, ignoto. El ello es un maestro-brujo que repite una historia sin palabras que ningún discurso podrá modificar.
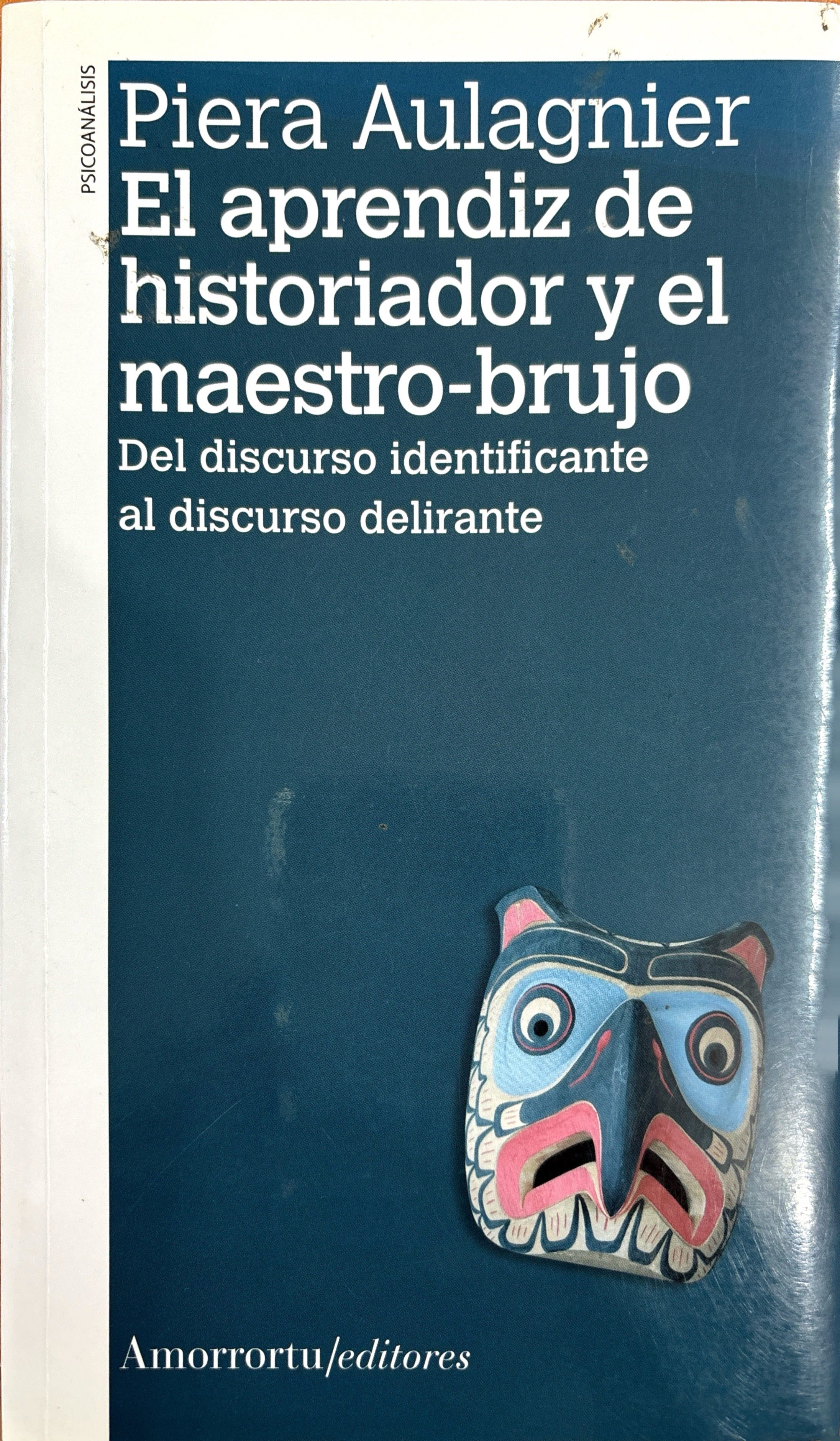
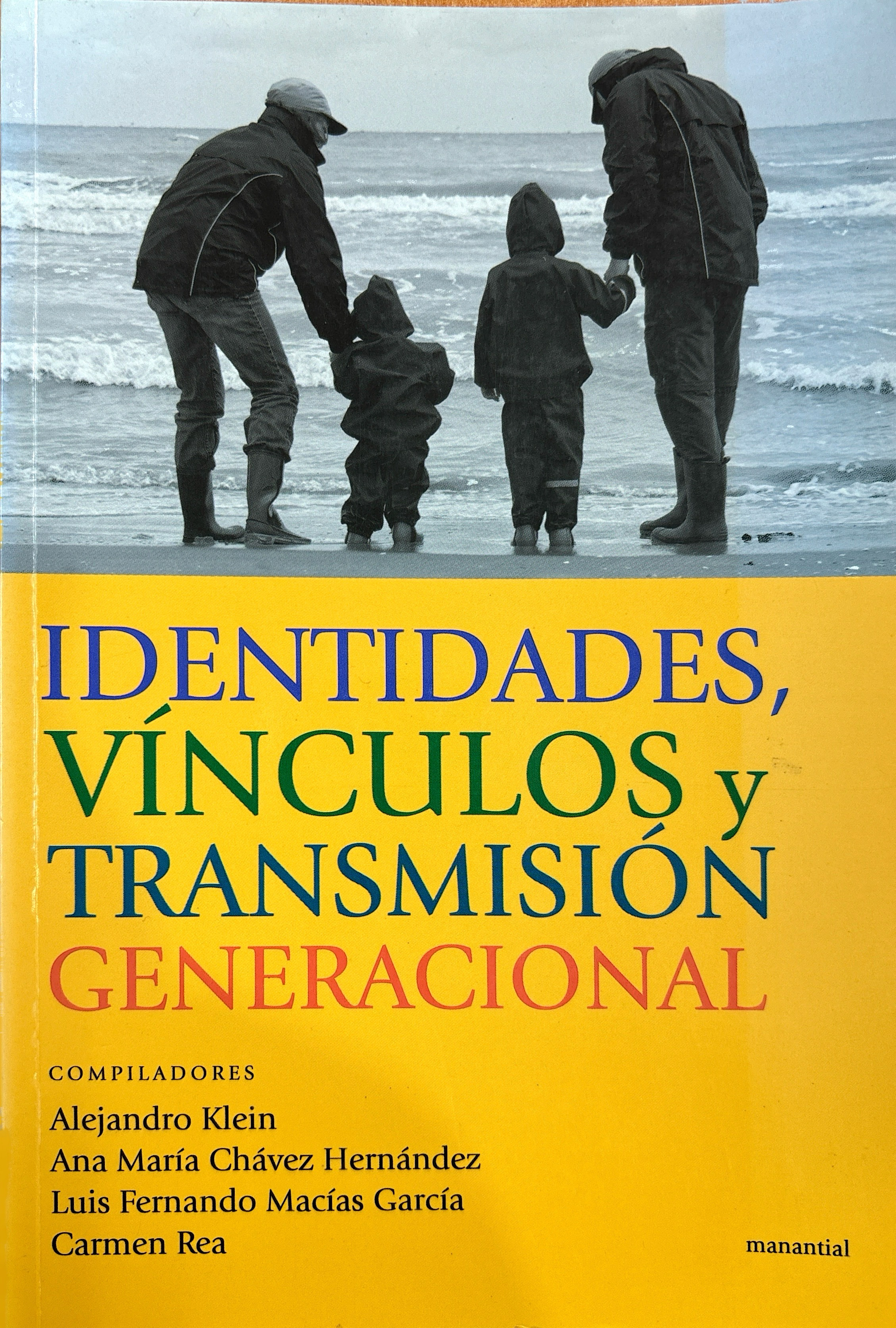
Alejandro Klein, Ana María Chávez Hernández, Luis Fernando Macías García, Carmen Rea (compiladores), Identidades, vínculos y transmisión generacional, Buenos Aires, Manantial, 2014.
La transmisión transgeneracional estudia cómo el mundo representacional de personas de una generación influye en el mundo representacional de personas de generaciones siguientes; los procesos que ponen en marcha estos fenómenos de la transmisión y su repetición de una generación a otra. Estos procesos abarcan a menudo entre dos y tres generaciones, y a veces se remontan aún más atrás en el tiempo.
La vida psíquica de unos influye en la de los siguientes, y los procesos transgeneracionales requieren transformación. Para eso, deben ser traducidos, trabajados. Cuando el código transgeneracional mantiene su continuidad, el aparato psíquico no puede consolidarse. Cuando no hay diferencia entre el antes y el ahora, no hay posibilidad de un futuro de transformación.
Los textos que componen este libro testimonian en su diversidad la universalidad de estos procesos. Sus autores provienen de entornos culturales tan diversos como Inglaterra, España, México y Turquía, y abren preguntas cuyas respuestas sólo pueden darse desde distintos campos del conocimiento: la sociología, la historia, la salud mental, el psicoanálisis, y la enumeración no es exhaustiva.
Anne Ancelin Schützenberger, ¡Ay, mis ancestros! (primera edición en francés, 1988), Buenos Aires, Edicial, 2002. Traducción de Margarita Martínez.
Anne Ancelin Schützenberger –francesa nacida en Moscú– fue pionera de la terapia psicogenealógica y transgeneracional. En este libro fascinante, la autora despliega las investigaciones de la terapia integrativa y los casos clínicos que ilustran y explican qué son los lazos transgeneracionales, el síndrome de aniversario, el secreto de familia.
Como en el pasaje de la Biblia del libro del Éxodo (20:5), los hijos parecen tener que pagar las deudas de los padres. Hay una suerte de lealtad invisible por la que repetimos situaciones que vivieron nuestros padres o generaciones anteriores a nosotros. Sin embargo, tenemos la posibilidad de liberarnos de los complejos vínculos familiares. Para eso, tenemos que conocer el pasado. La autora insiste en que es la ignorancia del pasado el camino más directo hacia la repetición de situaciones traumáticas.
En muchas historias de vida de personas adoptadas y en muchos relatos de adoptantes sobre sus hijos de adopción aparecen conductas de los hijos que parecen repetir las de sus padres biológicos. El libro de Anne Ancelin Schützenberger señala la necesidad de conocer nuestro pasado para poder transformar el presente. ¿Qué pasa entonces con las personas que no conocen su identidad de origen? Si no sabemos nada sobre nuestros ancestros, estamos condenados a repetir "los pecados de los padres", nos han privado de la posibilidad de obrar sobre nuestro tejido familiar.
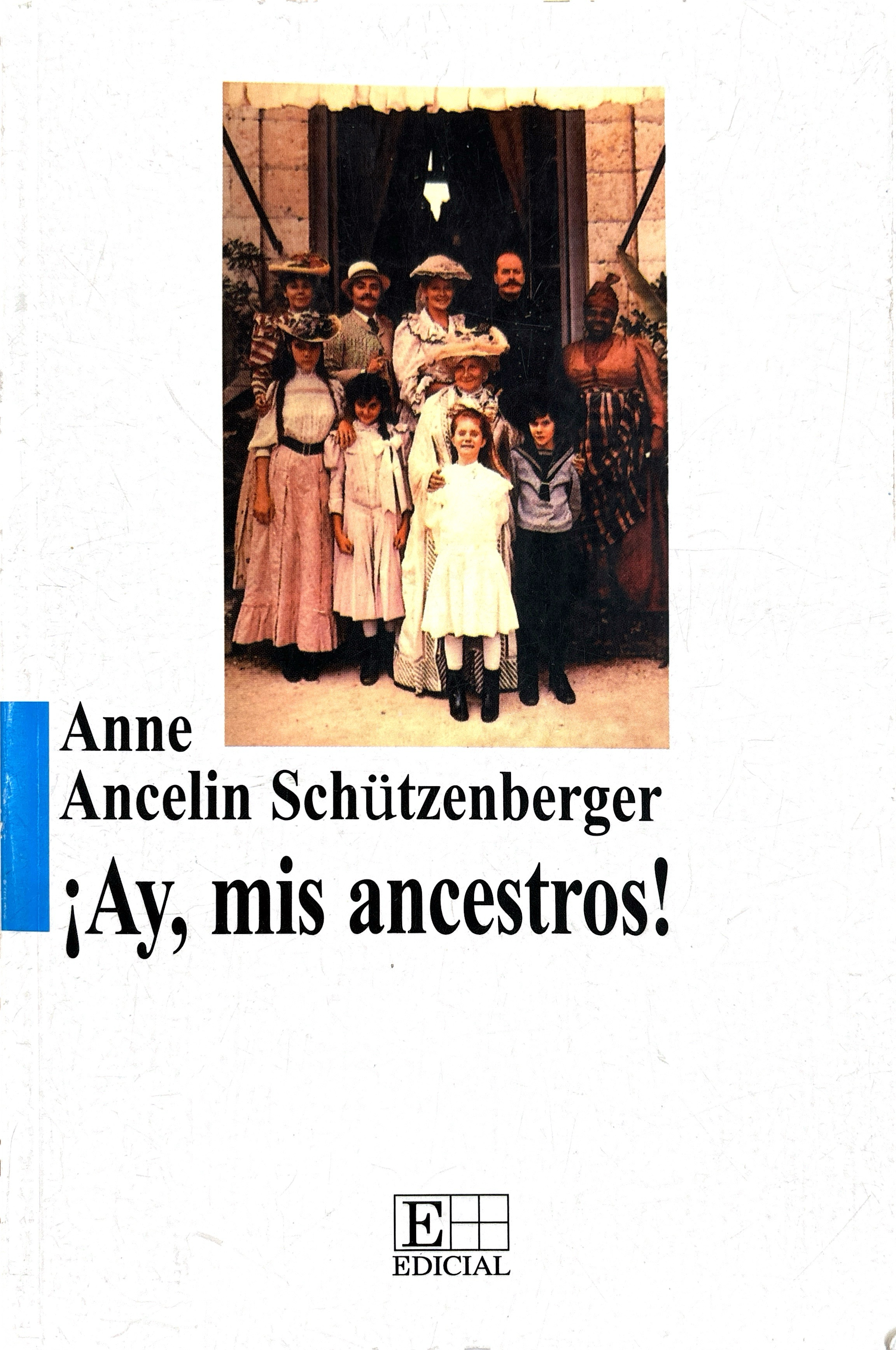

Madre y mito.
Madres y abuelas en la mitología latinoamericana.
Partiendo de los mitos indígenas de América Latina referidos a la madre, Ana María Zetina recorre las construcciones simbólicas y sociales que transitan América hasta arribar a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
Begoña Gómez Urzaiz, Las abandonadoras, Barcelona, Planeta, 2022.
Esta investigación periodística recorre las vidas de mujeres célebres y personajes de ficción que se separaron de sus hijos. En efecto, mujeres a quienes se admira y que son famosas por su desempeño público han abandonado a sus hijos y ese aspecto de sus vidas queda en las sombras, eclipsado por la culpa. El conflicto que desgarra la vida profesional y la vida privada, tanto más agudo cuanto más descollante es su carrera, ha llevado a muchas mujeres al abandono de su maternidad. Esa misma contradicción impulsó a la periodista Begoña Gómez a indagar en las vidas de Muriel Spark, María Montessori, Doris Lessing, Ingrid Bergman, Joni Mitchell, y en personajes como Anna Karénina o Carol, de Patricia Highsmith entre otras mujeres admiradas de la realidad y la ficción. La idea del libro, según su autora, es encontrar un resquicio para salir de la construcción social de la madre abnegada, que funciona en todas las culturas y encuentra siempre la manera de renovarse.
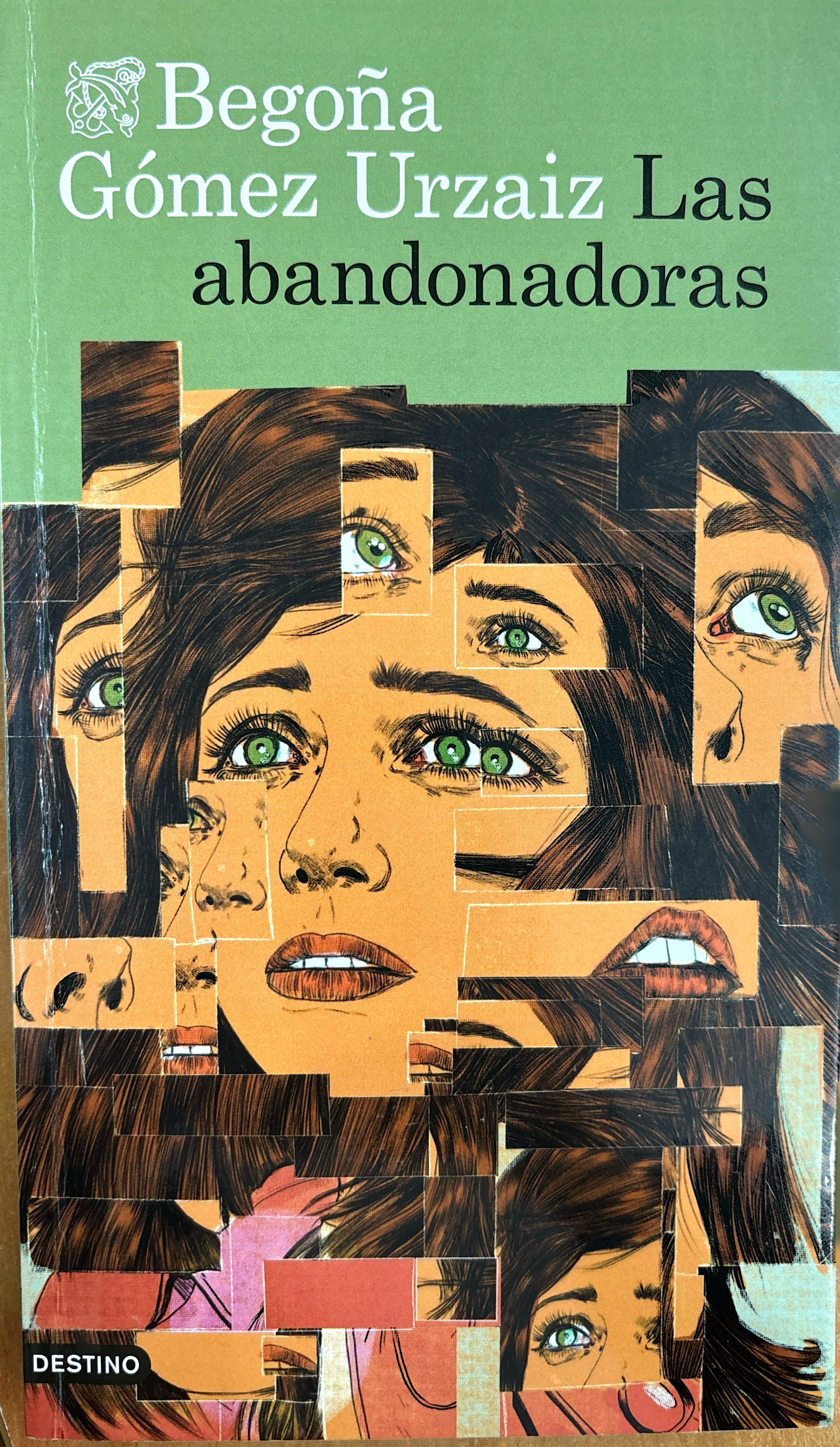

Ana Trejo Pulido, En el nombre del padre. Explotación reproductiva de mujeres y venta de seres humanos en el siglo XXI, Ciudad Real, Serendipia, 2024.
Resulta cada vez más frecuente escuchar que se recurre a una persona ajena a la pareja para gestar un hijo concebido con el material genético de una de las dos personas de una pareja. La gestación subrogada está a la orden del día en el mundo entero y entre los acuerdos entre partes dentro de un entorno conocido y el negocio organizado hay un abismo que presenta fuertes cuestionamientos éticos y sociales.
Activista contra el negocio de la gestación subrogada, Ana Trejo Pulido analiza en este libro la industria del alquiler de vientres en España desde un punto de vista feminista y de los derechos humanos. En sus páginas encontraremos un recorrido detallado por la legislación internacional, las características de los compradores de bebés y de las mujeres explotadas, los acuerdos contractuales que se suscriben y las consecuencias de la comercialización del embarazo y el parto. La explotación reproductiva internacional parece haber llegado para quedarse y requiere la formulación de políticas públicas de tratamiento urgente.
Fermin Cabanillas Serrano,El adn que te parió
A día de hoy, no presentarse ante un juez cuando se es llamado como investigado en un caso de reclamación de paternidad equivale a aceptar que se es culpable, y así se sentencia a favor de quien ha denunciado. Pero no siempre fue así. La historia de España está llena de ejemplos de personas que nunca fueron reconocidas como descendencia oficial de alguien porque el aludido tuvo los suficientes recursos legales o económicos como para evitar la acción de la justicia. Hoy día, una prueba de ADN presentada ante un juez sirve para abrir el proceso, y, de esta forma, se ha hecho justicia con muchas personas que han tenido que llevar un primer apellido que no era el suyo hasta que un juzgado ha decidido poner las cosas en su sitio. Este libro recorre algunos casos tomando como base el bufete español que más casos ha gestionado y ganado en España en los últimos 20 años, y pone nombres, apellidos y caras a algunos procesos judiciales que, sin duda, dan para reflexionar sobre hasta dónde está dispuesto a llegar alguien para recibir justicia o para eludirla, según de quien se trate.
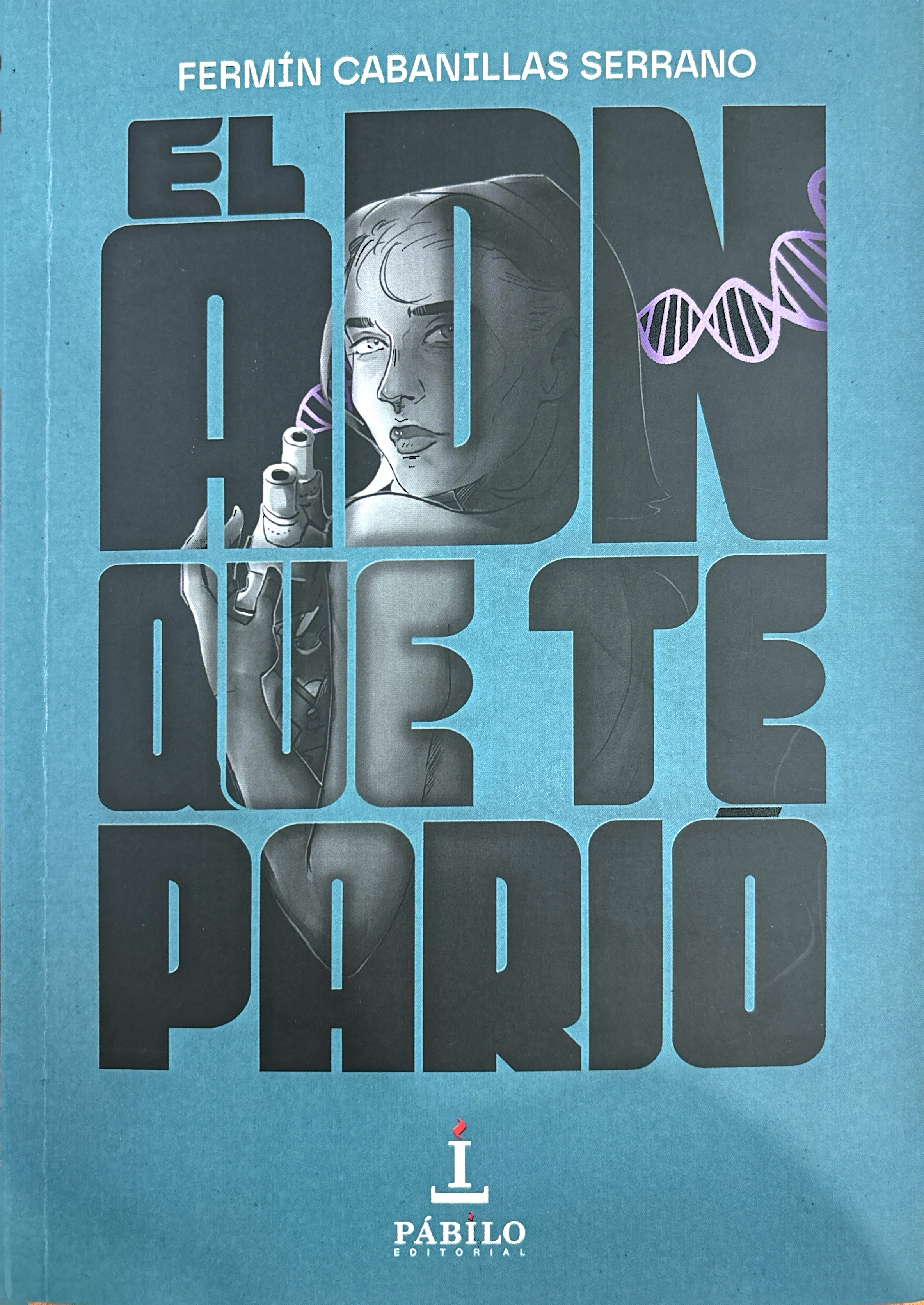
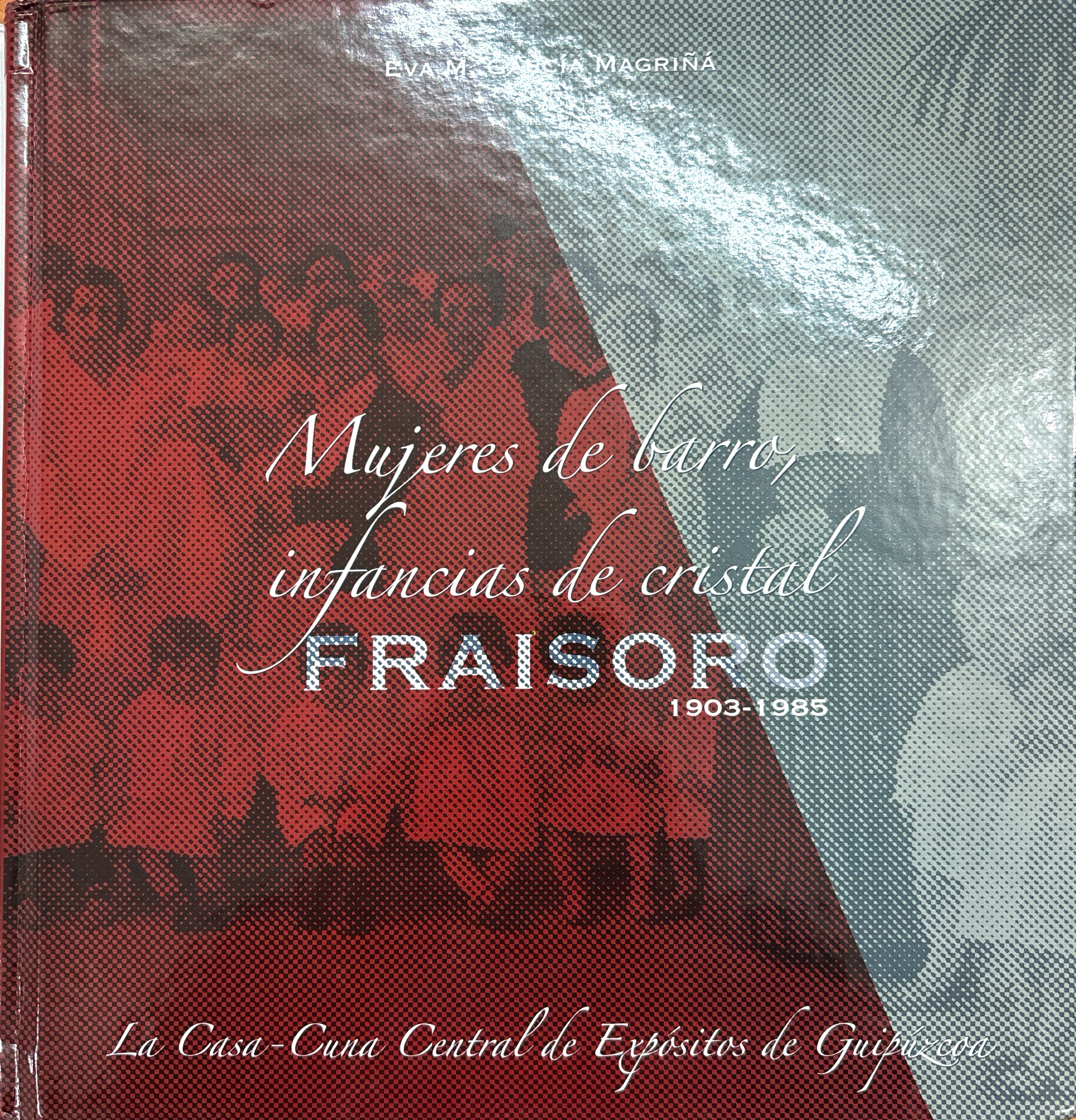
Mujeres de barro, infancias de cristal,Eva García Magriñá.
Eva García ha investigado la génesis y el desarrollo histórico de la Casa-cuna de expósitos y asilo de maternidad de Fraisoro (1903-1985), así como el contenido, normativa y políticas institucionales que sobre el tema fue desarrollando, principalmente, la Diputación de Gipuzkoa a lo largo de ocho décadas. Un minucioso trabajo, ejecutado con mucho celo, donde ha tenido la oportunidad de contrastar la documentación existente en diferentes archivos y los testimonios directos de niñas y niños nacidos en la Casa y madres asiladas en la misma.
Raquel Rendón, Los hijos que no enterramos. El escándalo de los bebés robados en Huelva, Huelva, Pábilo editorial, 2024. Coordinación de Esperanza Ornedo Mulero.
"El Franquismo instauró un implacable método para reconvertir a los hijos de los rojos en adeptos al Régimen: arrancó a los niños de los brazos de sus madres, se los entregó a familias bien avenidas y les cambió la filiación, borrando sus huellas para que nunca reconocieran sus raíces." Así comienza la contratapa del libro de Raquel Rendón: cualquier analogía con la dictadura militar en la Argentina corre por cuenta de los lectores. Sin embargo, el curso posterior de los acontecimientos es muy diferente de lo ocurrido en la Argentina. Los más de 200 casos de la provincia de Huelva siguen pendientes de una respuesta judicial, y la práctica de apropiación y compraventa de niños continúa hasta hoy; una de las denuncias de esta provincia española es tan reciente que refiere a un nacimiento de 2001.
Este es un libro que clama por el reencuentro con los hijos robados por el franquismo, pero también denuncia la impunidad pasada y la indiferencia presente ante una cadena de delitos sistemáticos que involucra a la iglesia católica y al sistema de salud además de al aparato judicial.
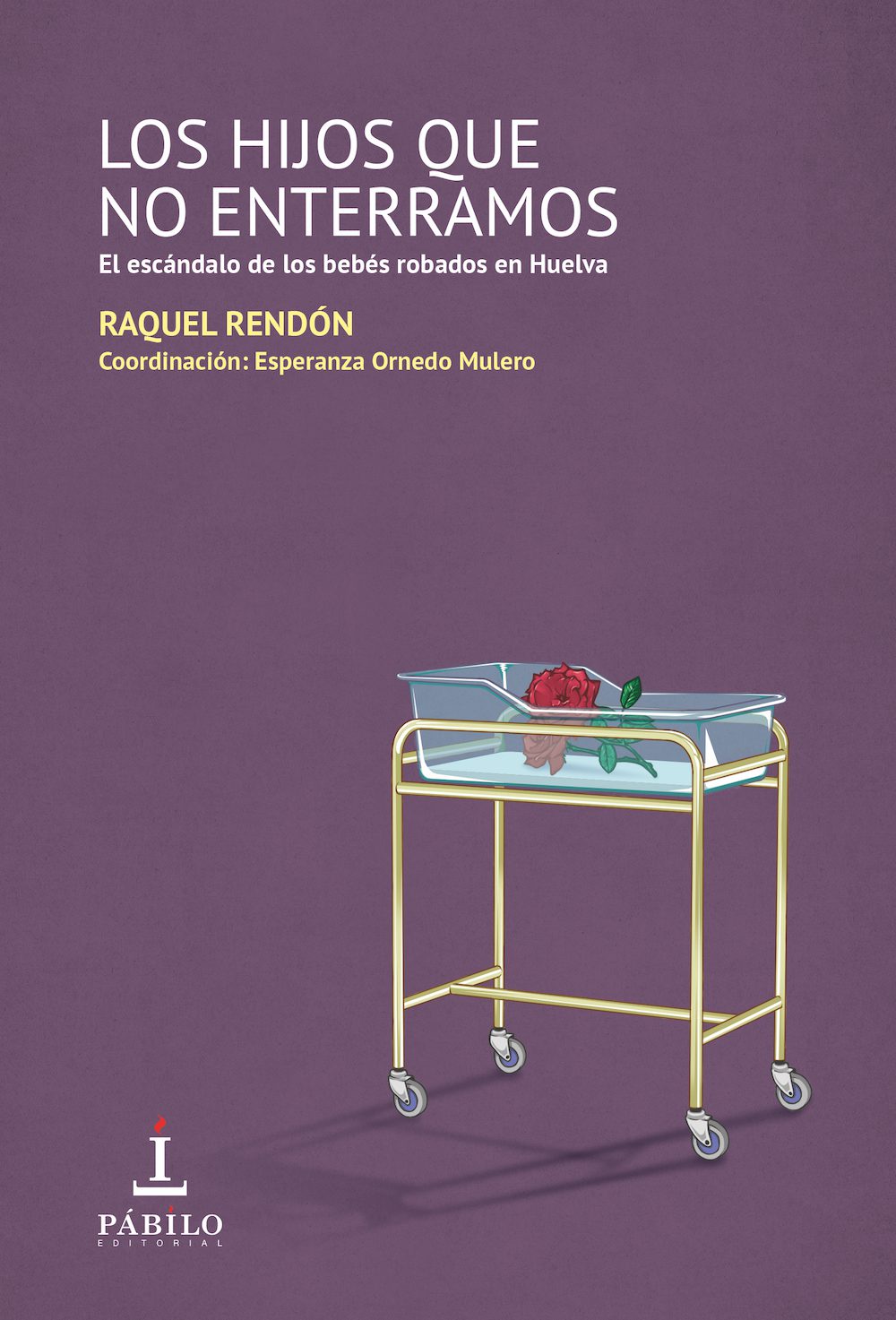
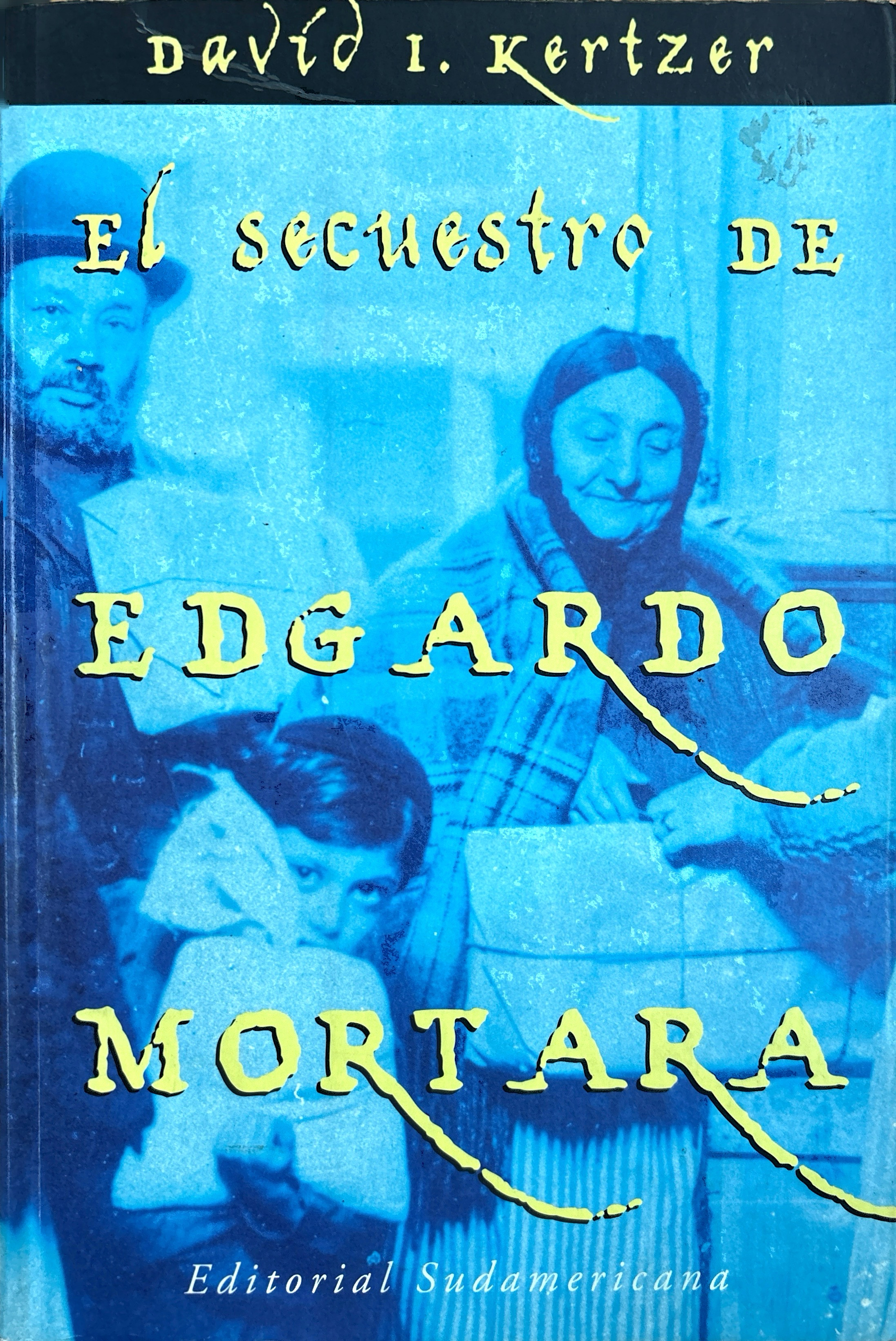
David Kertzer, El secuestro de Edgardo Mortara (primera edición en inglés, 1997), Córdoba, Berenice, 2017. Traducción de Óscar Mariscal.
La extraordinaria historia real de cómo un niño judío de seis años, raptado por el Vaticano en 1858, precipitó el derrumbe del poder temporal del Papa en Italia. Bolonia: medianoche, junio de 1858. Un golpe resuena en la puerta del comerciante judío Momolo Mortara. Dos oficiales de la Inquisición buscan dentro a su hijo Edgardo, de seis años de edad, para llevarlo a Roma en un carruaje. Cuando el niño es arrancado de los brazos de su padre, la madre, desesperada, pierde el conocimiento. La razón del secuestro se descubrirá más tarde: el niño había sido secretamente bautizado por una criada de la familia, angustiada ante la idea de verle morir en un trance de enfermedad. De acuerdo con la ley papal y la teología eclesiástica, el niño es católico, y puede ser apartado de su familia e ingresado en un monasterio, donde su conversión al catolicismo será completada. Con esta terrible escena, que marcaría a esa familia para siempre, el premiado historiador David I. Kertzer comienza su fascinante investigación sobre el dramático secuestro de Edgardo Mortara. La historia real de cómo el rapto de un niño provocó el colapso del Vaticano como poder secular durante siglos. El caso de Edgardo conmocionó al mundo, y el destino de ese niño llegó a convertirse en el símbolo de la cruzada.